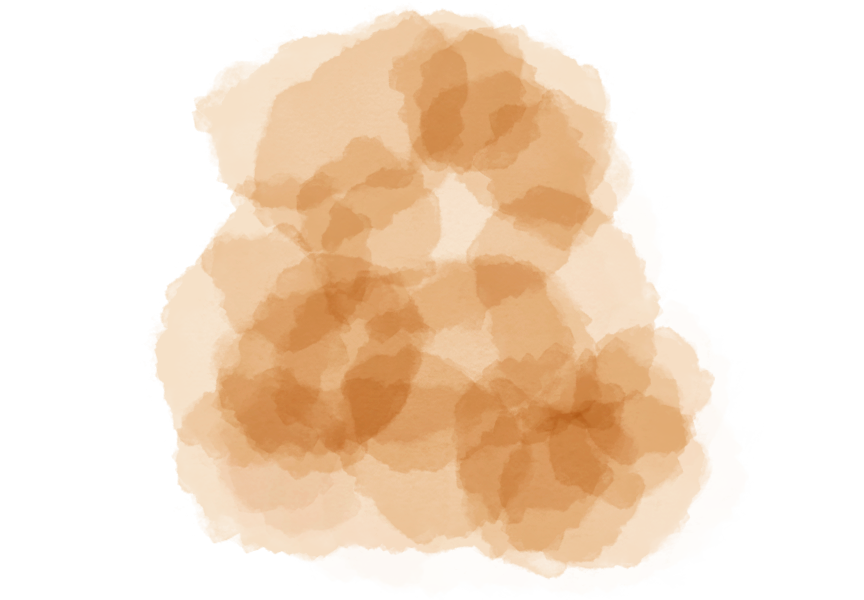El cantar de Máxima: firmeza y dulzura que suena en dos mundos

Los cantos de Máxima Asprilla honran la tradición afro del Pacífico. Su voz es un legado, es mística, noticia, esperanza y resistencia de un pueblo que clama por vivir en paz en su territorio.
Máxima Asprilla nació para ser cantadora de alabaos; aunque, cuando era niña, se tardó en contestar a esos cantos que entonaban los mayores en su familia. La tradición de cantar para encaminar las almas de los muertos por el más allá le venía de herencia. El abuelo Macario y sus hermanas Estanislada y Demetria, parientes del lado paterno, iniciaron una dinastía de cantadores que empezó con la fundación del pueblo de Pogue, hoy corregimiento de Bojayá. Y el tío Rangel, hermano de su mamá, tenía una voz capaz despertar nostalgia hasta entre los espíritus en su partida.
Macario Asprilla decía que Máxima era mujer vieja desde niña. El abuelo, fundador de la comunidad de Pogue, tenía fincas plataneras y bananeras. En ese tiempo, el banano producido en la región del Medio Atrato se vendía muy bien, la fruta se llevaba en lanchas o en barcos, siguiendo el río hasta el golfo de Urabá y después la línea de la costa hasta el puerto de Cartagena. A los 12 años ya era una mujer que cocinaba para 30 peones, aunque nadie se lo exigió nunca.
“Yo veía a mi abuela hacerlo y me parecía muy bonito ser una persona trabajadora. En ese entonces, cuando uno trabajaba mucho todo el mundo lo halagaba”, recuerda.
Máxima habla con ese cantar que es el acento negro en el Pacífico; tiene voz serena pero firme. Aunque de su generación, la “Negra”, una prima segunda suya, nieta de la abuela Demetria, es la coordinadora del grupo de alabadoras, ella habla y las demás atienden a ese encanto grave que traen sus palabras. Dicen que le sacó el tono de autoridad al abuelo y la sabe ejercer en la comunidad. Con una sola mirada, sabe decir a las madres que siempre habrá una diferencia entre castigar y maltratar; algunas de ellas se acuerdan de esa diferencia no más cuando la ven venir.
“Yo siempre trato de hablar sonreída —dice, enseñando los dientes grandes, blancos y parejos—. No como una dictadora, sino de una forma que me entiendan, que se pongan de acuerdo. Y yo les sugiero, ¿será que podemos hacer esto?, ¿ustedes qué dicen? Propongan”.
Siempre ha tenido esa empatía con las mujeres y con los niños, aunque termina por conocer los nombres de muchos y sabe quiénes son sus padres, todos son sus hijos y a ninguno le pone una categoría inferior a “mi amor”.
Cuando Máxima era niña, estaba el canto como una opción abierta entre los roles sociales de su pueblo, pero muy pocos niños mostraban esa vocación. Y ella no creía que fuera capaz de hacerlo porque para cantar alabaos hay que tener una fuerza especial para albergar en el cuerpo y dominar el poder místico de las invocaciones que se oyen por los caminos del más allá. Pero el alabao sonaba siempre en sus oídos cada vez que llegaba a los espacios fúnebres, que entre su gente son momentos de solidaridad y compartir que trascienden a la familia del muerto y llaman a la comunidad.
“Hay un canto muy grande, que solo se canta después del último rezo: El hermanito devoto. Tiene 18 estrofas y tampoco cualquiera se lo sabe —cuenta Máxima, que vuelve con sus palabras a la madrugada de la última de las nueve noches con que despiden a sus difuntos—. Siempre que mi tío Rangel iba a cantarlo, la familia lo rodeaba: mi mamá, sus tíos y sus sobrinas... Siempre nos juntábamos como a darle fuerza, por lo grande que es. A ese canto yo le respondía a él. Después, cuando fui mayor, ya empecé a ir a los espacios y empecé a contestar los cantos, a hacer coros. Y después empecé ya a colocar uno que otro canto. Así me llegó el alabao, desde niña, pero no fui cantadora de niña”.
Máxima Asprilla tiene una voz de autoridad que puede llamar y señalar caminos, senderos para los vivos o para los muertos. Y, sin embargo, sabe que el rencor es dolor, un peso que oprime las almas. Su voz, a pesar de ser firme, es capaz de perdonar. Las Cantadoras de Pogue se presentaron en el acto de la firma de los acuerdos de paz, en Cartagena, el 26 de septiembre de 2016. Con estos versos, vestidas de blanco y no de luto, cantaron con sus esperanzas, después de un minuto de silencio ofrecido por el recuerdo de las víctimas del conflicto armado en Colombia: Nos sentimos muy contentos/ llenos de felicidad/ que la guerrilla de las Farc/ las armas van a dejar.
El 5 de diciembre de 2015, el grupo también participó del acto público en el que la guerrilla pidió perdón a la comunidad de Bojayá por la masacre de un centenar de personas refugiadas en la iglesia de Bellavista. En esas dos presentaciones, Máxima y sus compañeras notaron que los guerrilleros lloraban con sus palabras. “Los violentos también son seres humanos. A ellos también los parió una mamá y ellos tienen sus sentimientos”, reconoce.
Máxima y las alabaoras convirtieron las plegarias cantadas, que la tradición afro reserva para pedir a Dios que acoja a sus difuntos, en composiciones para contar, más allá de sus fronteras, lo que pasa en su territorio, para resistir a una guerra que nunca ha sido suya, para reclamar paz y dignidad. Ella sabe que la fuerza de sus voces se ha escuchado en este mundo.
“Eso ha sido tan fuerte —advierte Máxima—, que para nosotras ha tenido un gran beneficio y un gran impacto, en el sentido de que la violencia bajó mucho en esta región. Decir que se acabó es mentira, pero sí bajó mucho”.