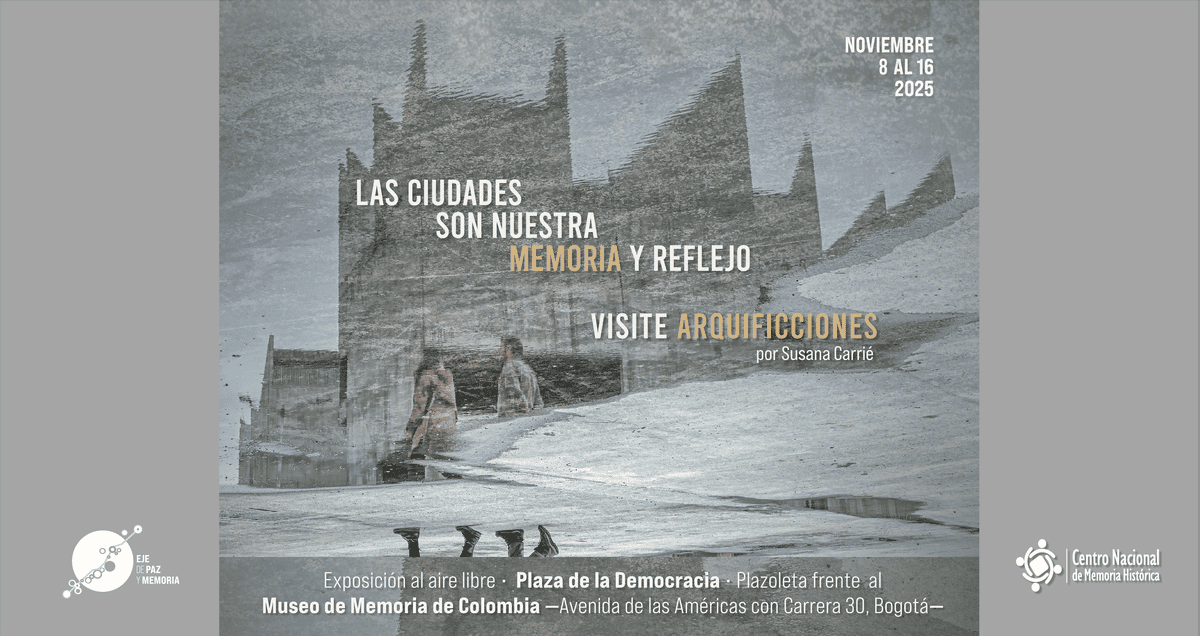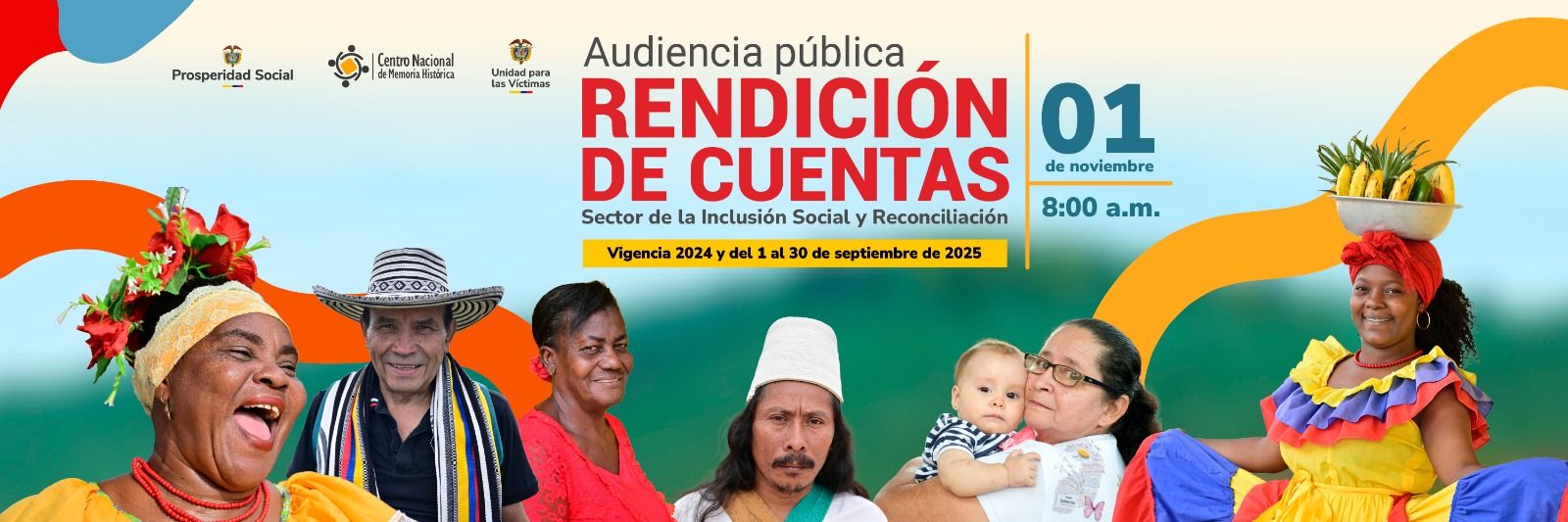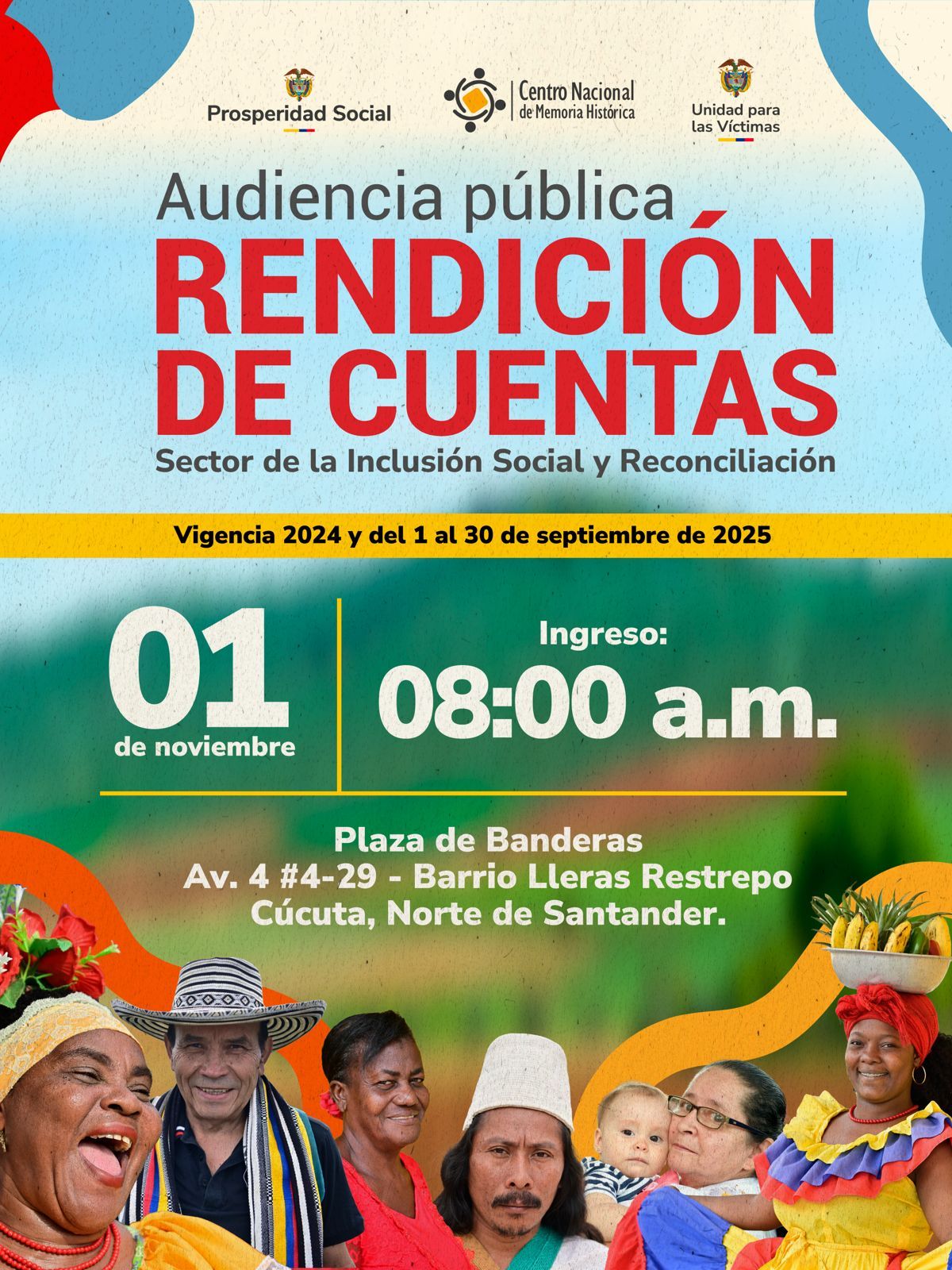- Inicio
- Noticia
Categoría: Noticia
Fotos inéditas de la toma del Palacio de Justicia, a 40 años, en la exposición del CNMH: «Registros inéditos, espacios sensibles»
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Se abre la exposición «Procesos tomados: la historia del barrio Nuevo Chile» desde el lente de Lucio Lara, en la Biblioteca Nacional de Colombia
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Taller «Memorias que brotan: plantas, territorio y reconciliación»
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Diplomado ReCrear PaíZ inició su primera sesión presencial con la 13.ª Carrera de Observación Jugar – NOS – el Presente
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
El Centro Nacional de Memoria Histórica participará en el 18.° Festival Internacional de Cine de Oriente 2025
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Superación de la pobreza, memoria y reparación de las víctimas: Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación cumple
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Logros de la inclusión social y la reconciliación: Prosperidad Social lidera rendición de cuentas sectorial
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Bibliotecas como espacios vivos de memoria: el CNMH, ganador del concurso de pósteres en el IV Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
El Eje de Paz y Memoria se consolida en Bogotá: tres exposiciones simultáneas abren un diálogo sobre la resistencia y la dignidad de las víctimas
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal
Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31Bogotá, Colombia.
Código Postal: 110421
Horario de atención: Lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Línea gratuita: +57(601) 7965060
Línea anticorrupción: +57(601) 7965060
Correo de notificaciones judiciales:
notificaciones@cnmh.gov.co
Ventanilla Virtual de Correspondencia Acceder al formulario de PQRSD
Canal denuncias posibles actos de corrupción de colaboradores: soy.transparente@cnmh.gov.co