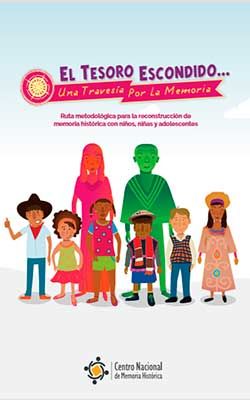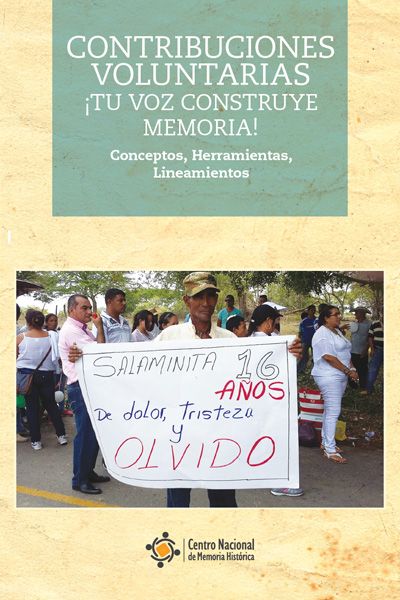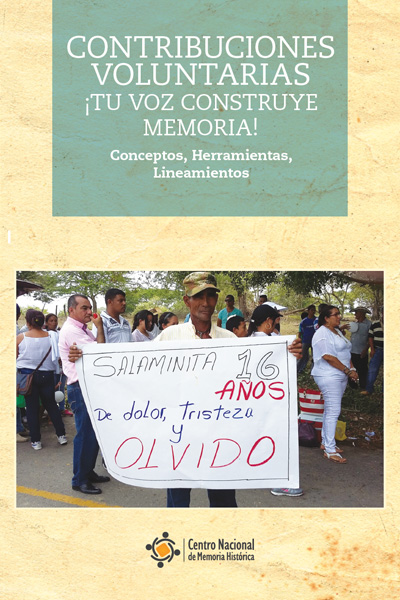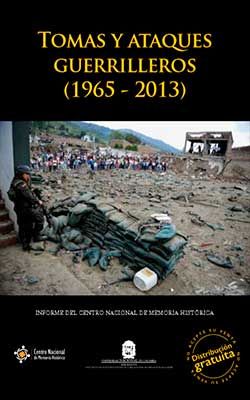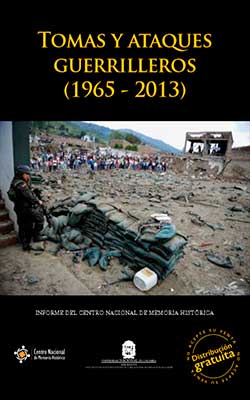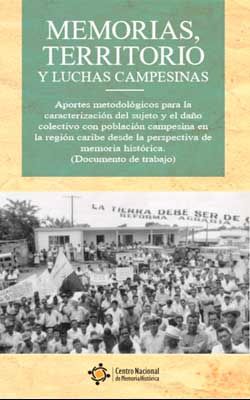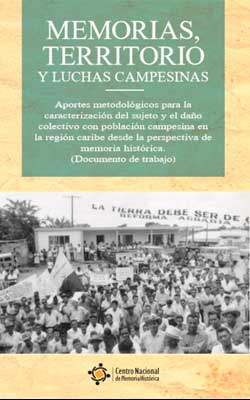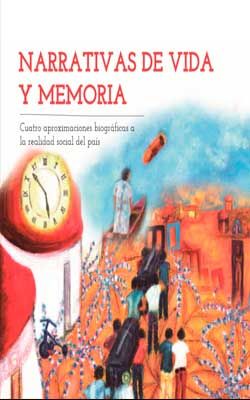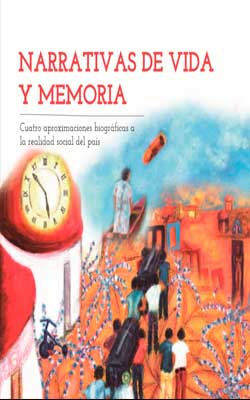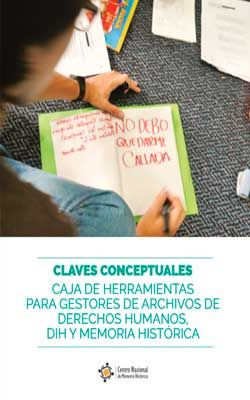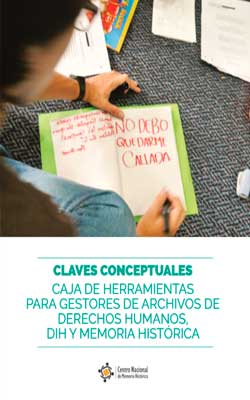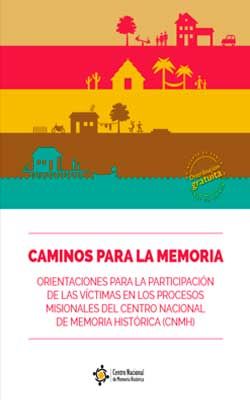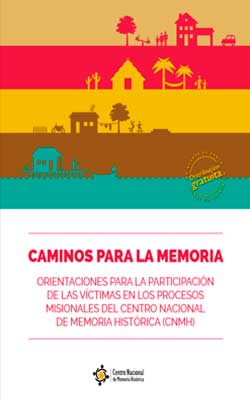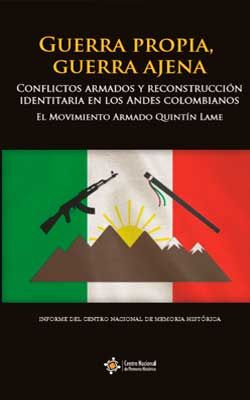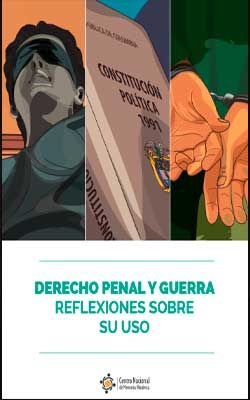El tesoro escondido… Travesía por la memoria
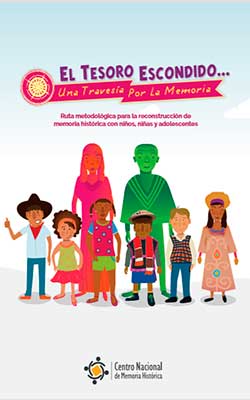
Libro
El tesoro escondido… Travesía por la memoria
Ruta metodológica para la reconstrucción de memoria histórica con niños, niñas y adolescentes
Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reconocemos que el conflicto armado en el país ha ocasionado afectaciones diferenciales en los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, entendemos que ellos pueden comunicar lo vivido en medio del conflicto armado, desde sus particulares formas de expresión, a través de su capacidad para contar e interpretar sus vivencias. Y que esto es importante para que las experiencias de los niños, niñas y adolescentes, desde sus voces, hagan parte de la memoria histórica de Colombia. Por lo anterior, impulsamos el diseño y la implementación de rutas metodológicas, con el propósito de motivar e inspirar a actores sociales, organizaciones e instituciones para que desarrollen procesos y ejercicios de reconstrucción de memoria con la participación activa de niños, niñas y adolescentes.
El tesoro escondido… una travesía por la memoria es un camino metodológico, entre otros posibles, que invita a los niños, niñas y adolescentes a conocer nuevos amigos y amigas para adentrarse en la travesía de reconstruir memoria histórica. Es un viaje de exploración e indagación del pasado y el presente de sí mismos, de sus familiares y de sus comunidades. Los aprendizajes y resultados de este proceso de encuentro constituirán un tesoro, que les permitirá concretar una acción o acciones conjuntas en las cuales se visibilicen las narrativas de los niños, y adolescentes sobre lo ocurrido en sus territorios y sus apuestas de convivencia y paz.
Este camino de la memoria propicia espacios de dignificación de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado así como la reflexión y la solidaridad de quienes no han vivido estas situaciones… una manera en que la memoria se vuelve aliada para la paz y los niños, niñas y adolescentes participantes activos en su construcción.