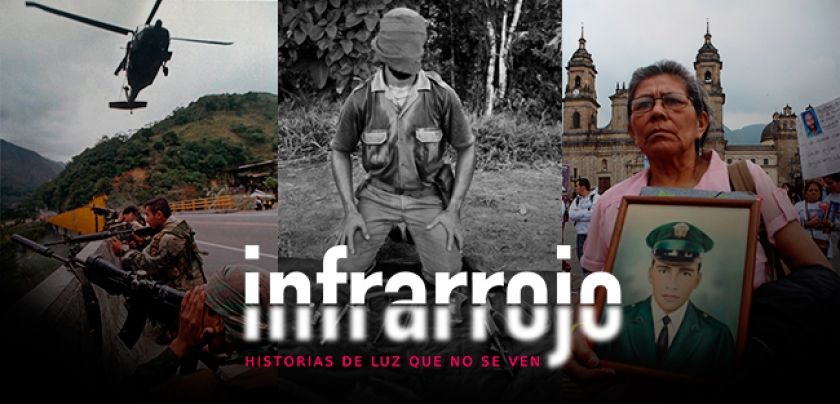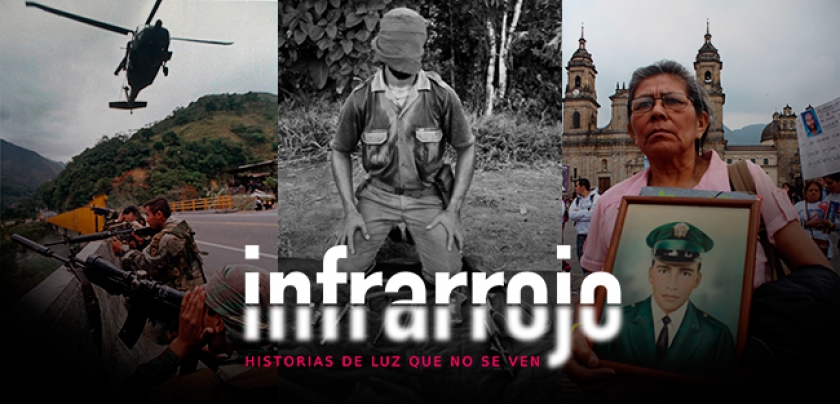Ahora, la víctima no es un concepto estático, sino absolutamente dinámico. Uno define la condición de víctima justamente respecto a esos daños, pero esa misma persona o esa misma colectividad es sujeto activo en relación a muchos otros escenarios de la vida social, es parte de una organización social, es parte de una organización de derechos humanos, es parte de una agrupación política, es parte de una agrupación comunitaria, entonces ese sujeto que muy estrechamente se define como víctima con relación al daño del conflicto también se define como ciudadano en un campo más abierto de la dinámica política.
MCh: Ese es el punto central, la víctima no es un sujeto pasivo. Hay que reconocer que hay sujetos que han experimentado mucho daño en el conflicto, pero también son gente que han mostrado muchas veces gran capacidad de resistencia civil. Se trata de hablar de verdad, no solamente de victimarios y victimas, hablar de todos los procesos sociales, de esa parte de la sociedad civil que ha quedado excluida. Hablar de víctimas es reconocer que ellas tienen vida y tienen derechos ciudadanos. Y ya han participado, hay una gran historia de resistencia y de participación, que han sido reprimidos y excluidos, sí, pero a lo largo de todos esos años han surgido tantas historias y tantos movimientos sociales, y hablar de victimas es abrir la puerta al país para mostrar que ahí están, no solamente victimas con daños, sino ciudadanos.
GS: Eso es lo que hace también rica y compleja la función de la memoria en un caso como el colombiano, porque las localidades y las organizaciones sociales utilizan e instrumentalizan la memoria no solamente para poner en la esfera pública las afectaciones que han sufrido por el conflicto, sino también otras carencias que tienen por mucho tiempo atrás o en el cotidiano de hoy. Cuento una experiencia que me marcó muchísimo en una comunidad afro descendiente en el sur del país, me dicen “mire profesor nosotros queremos hacer acá una casa de la memoria, pero queremos hacer una casa de la memoria muy distinta a como la conciben ustedes o a como la concibe la literatura internacional, nosotros queremos una casa de la memoria donde podamos reflexionar sobre los temas del conflicto, donde podamos poner en galería nuestros muertos, pero una casa de la memoria que nos sirva también para otras cosas, esta zona se inunda muchísimo en invierno y nosotros quisiéramos que esa casa de la memoria fuera al mismo tiempo un alberge para esas persona afectadas”. Entonces el proceso social también resignifica y le rompe a uno los esquemas de lo que puede ser un ejercicio de memoria. Como no tienen expresión por la vía política, por la vía social o de participación, muchas comunidades convierten a la memoria en el espacio por donde se enuncian los temas de la exclusión, los temas de la participación social y de la participación política.
En ese mismo sentido, hablemos de la relación entre memoria y derechos humanos. Muchas veces se consideran los derechos humanos como derechos individuales, propios de víctimas individualizadas, y se pierde una dimensión colectiva como la que usted acaba de narrar. De algún modo la memoria debe poner en tensión las dinámicas de lo individual y lo colectivo en relación con los derechos humanos.
MCh: Claro, en la ley internacional de derechos humanos se habla de derechos individuales. Lo que se ve sobre todo en Colombia es que las comunidades hablan de derechos democráticos colectivos, eso es nuevo en la democracia, las democracias generalmente no hablan de eso. “Queremos representación democrática pero somos comunidades y tenemos derechos colectivos”, así lo dicen los afro descendientes, las comunidades campesinas y comunidades regionales y comunidades de paz, todos están reclamando derechos colectivos y respeto a las comunidades, y eso no quiere decir que no reconocen el derecho individual. Creo que esa es la vanguardia del debate, ahí exactamente.
¿Y ahí el acto de reparación también puede ser colectivo?
MCh: La Ley de Víctimas lo reconoce, hay reparación individual y reparación colectiva, y hay maneras para que comunidades en todo el país puedan optar por la recuperación colectiva, esto es parte del daño y de la reparación colectiva, y es independiente del daño y la reparación individual. En otros países también, pero yo creo que no hay procesos tan adelantados como el de Colombia.
GS: El tema parte de una constatación: uno de los impactos de la violencia ha sido la ruptura de los tejidos sociales y de los procesos organizativos. Si uno ve los últimos 30 o 40 años, una de las cosas más visibles es que el exterminio ha desarticulado la política, pero también es desarticulado el movimiento social en el campo de la organización campesina por ejemplo, en las zonas de dominio paramilitar, al punto que aquella organización extremadamente activa en los años 70 y 80 desapareció prácticamente. En el escenario de las negociaciones y en las dinámicas de la memoria, hoy los vestigios de esas organizaciones se plantean su reconfiguración como actores de los procesos. Es muy interesante, estamos trabajando con el movimiento campesino en un proceso de construcción a partir de su propia memoria de lo que sería hoy un escenario de reparación colectiva.
¿Y eso viene de ellos o de la institucionalidad?
GS: Eso lo plantearon ellos, “queremos ser sujetos activos del proceso de paz hoy, pero para ser sujetos activos queremos que el Centro de Memoria Histórica nos apoye a enunciar nosotros mismos lo que sería la definición de una reparación colectiva”. Y lo estamos haciendo con los campesinos, con los sindicatos, periodistas, indígenas, etc.
Creo que la reparación por la vía colectiva a través de colectivos sociales es una novedad, absolutamente una novedad, nadie sabe como es, pero es una construcción que se está haciendo con los propios sujetos colectivos. Yo creo que de ahí van a salir experiencias tremendamente enriquecedoras para el proceso de negociación política, porque si uno se va por el proceso de la reparación individual no hay salida, sobre todo cuando hay una dinámica de millones de víctimas, no hay manera de salir de ello. Pero si tú en lugar de pensar que vas a devolver la tierra uno a uno, y eso hay que hacerlo de todos modos, piensas que vamos a reconfigurar, que vamos a darle nuevas herramientas al movimiento campesino para que él por su propia cuenta se exprese en la arena política, o a una organización para que se reconfigure y se exprese y sea reconocida como una fuerza socialmente significativa, el impacto es mucho mayor.
Cuando la gente está metida en un proceso de negociación cuyo horizonte es el fin del conflicto, pone un poco al lado el tema de la reparación económica y piensa más en la reconfiguración de sociedad.
Eso conduce a otra temática que también ha estado rondando, la reconciliación. En el caso chileno se puso al centro desde el principio, casi antes que hubiera verdad estaba planteado el deber de la reconciliación. Es complicado de asumir. A los argentinos no les gusta hablar de reconciliación, no es un tema que esté puesto en su agenda, ¿cómo lo ven en el caso colombiano? ¿Cuál es su reflexión con respecto al tema de la reconciliación?
MCh: Primero quiero destacar algo de lo que decía Gonzalo.Reparación no solamente quiere decir remuneración económica, la memoria histórica, la verdad, es parte de la reparación colectiva. Ahora, la verdad y la memoria van a conducir a la reconciliación. Eso va a ser un proceso lento, lo que hemos visto en La Habana, donde ya han ido cuatro grupos a hablar con la guerrilla y con el gobierno, es muy interesante. La gente no va con reclamos de venganza ni de justicia punitiva, están hablando de reconocimiento, de verdad, de memoria. Sucedió algo que me impresionó mucho, la hermana de una senadora que fue asesinada por las FARC se enfrentó con el dirigente de las FARC de esa zona, él era el responsable. Ella le contó todo el dolor de su familia y él le pidió perdón, ¡las FARC pidió perdón! Algo está sucediendo, eso no quiere decir que el país va a reconciliarse de la noche a la mañana, pero los procesos están comenzando y han avanzado mucho en poco tiempo.
GS: Nosotros mismos en el Centro de Memoria Histórica nos mostrábamos bastante resistentes al tema de la reconciliación, hablábamos más bien de la transformación del conflicto, de los encuentros políticos o sociales después del conflicto, pero siempre teníamos el temor de que la reconciliación pasara por encima de la verdad, que se volviera un pretexto para no tratar temas álgidos sobre lo que había pasado, sin embargo, creo que hoy para nosotros es mucho más fácil hablar de reconciliación, porque reconciliación se asocia a paz, el nombre de la reconciliación ahora es la paz y la paz en esa perspectiva está bien, porque no es que se acaba el conflicto sino que se acuerdan reglas nuevas para solucionar el conflicto.
Un caso muy poderoso es el de San Carlos, una zona que fue afectada por todos los sectores armados, por los paros, por la guerrilla, por el Estado, es una pequeña población que sufre 20 o 30 masacres en muy corto tiempo, pero ha iniciado una transformación y empieza un proceso de retorno. Esto implica que la gente se va a encontrar ahí en el mismo pueblo con este que fue guerrillero, con este que fue agente estatal, con este que me señaló, esto es tremendamente conflictivo, no solo en términos comunitarios sino en términos familiares, hay familias rotas y atravesadas por la violencia, una mujer que tiene un hijo asesinado por la guerrilla, otro por los paramilitares, entonces esa familia no es afectada solo por un sector sino por las dinámicas de la violencia, y ella asume ese liderazgo para aceptar que hay que repensar esas maneras de encuentro en la sociedad.