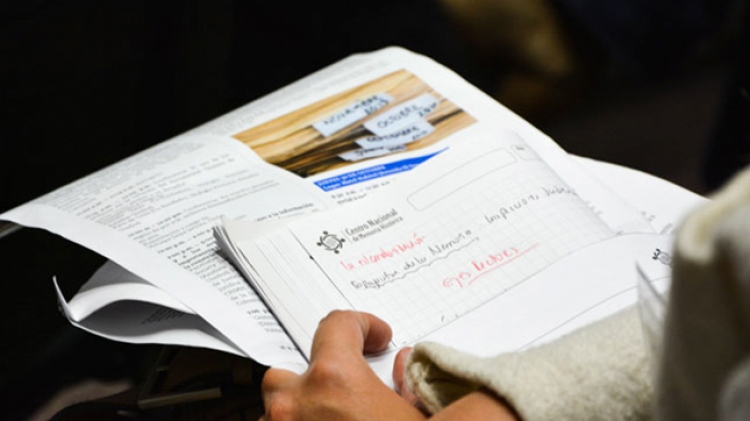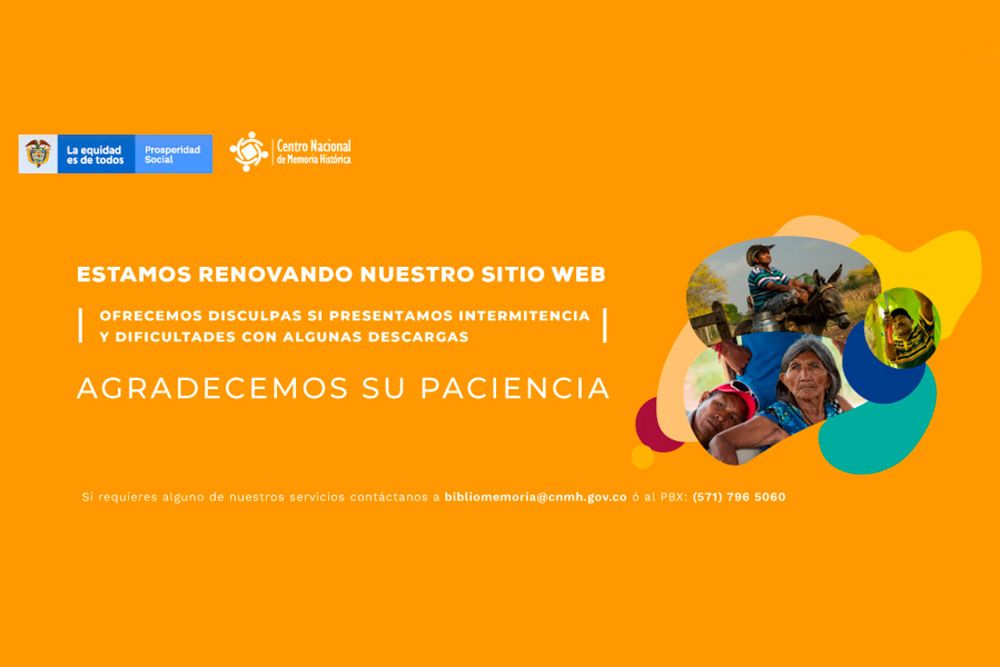Alabaos, cantos de resistencia y memoria

Noticia
Autor
Laura Cerón
Fotografía
César Romero
Publicado
28 Mar 2016
Alabaos, cantos de resistencia y memoria
En la Catedral Primada de Colombia las luces se apagan, al fondo, una fila de mujeres con una batea en la cabeza entonan versos que retumban hasta el techo. Los alabaos son cánticos que desde distintas zonas del pacífico colombiano crean un puente entre los muertos que se van y los vivos que quedan.
Las mujeres que conforman el grupo Oro y Platino son nueve, todas nacidas y criadas en Condoto, Chocó, un municipio a tres horas de Quibdó, la capital del departamento. Una de ellas, María Jesucita Mosquera, de 47 años, siempre pensó que la vida no le alcanzaría para lograr cantar en la catedral más importante del país. En el momento en que mostraron Canto para no olvidar, presentación que hizo parte del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, la emoción la invadió por completo. “Nuestra cultura es vida, para nosotros visibilizar lo que hacemos los afro es muy importante, es un aporte que le hacemos al desarrollo del país a través de nuestra cultura”.
Declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación desde 2014, los alabaos son cantos que reúnen a una gran cantidad de personas entorno a la muerte de un ser querido. De acuerdo a la edad del muerto, los cantos cuentan historias narradas por una voz líder y un coro de mujeres que responde. Si la persona murió en edad adulta los versos resultan románticos, se exalta la alabanza a Dios, se crean plegarias para que lo acoja, lo perdone, lo cuide y le abra las puertas del cielo. Por el contrario, si muere entre los 12 y los 18 años se cantan arrullos porque eran jóvenes que habían cometido pecado. Cuando muere un bebé el velorio es totalmente distinto, es una fiesta llamada gualí. Como dice Jesucita “son niños que van derecho al cielo, es una fiesta, Dios los acoge inmediatamente”.
El interés por el canto en Jesucita nació desde muy pequeña cuando asistía a los velorios. Se emocionaba al escuchar las voces roncas y profundas de las mujeres más viejas del pueblo que cantaban y se contoneaban alrededor del difunto. Cuando alguien muere toda la comunidad se solidariza con las personas que han perdido a un ser querido. La tradición, que se remota a la colonia, en que los esclavos cantaban festejando que aquel muerto no sería más esclavo, ha perdurado de generación en generación. En el velorio mientras unos preparan el muerto, lo bañan y le ponen sus mejores ropas, otros cocinan para los asistentes. Mientras unos alistan y decoran la tumba, otros se congregan a rezar y cantar.
Actualmente, las mujeres de Condoto reconocen el valor simbólico que tienen los alabaos en la construcción de memoria histórica. Los alabaos también contienen cantos sociales dedicados a la historia de su pueblo, a la violencia sufrida por el conflicto armado, al perdón y a la reconciliación. Los alabaos son el ejemplo de una manifestación tradicional de la cultura chocoana que resiste y que se niega a desaparecer, “ahora imagínese el aporte que nosotros traemos a la paz con nuestros cantos –afirma Jesucita con la emoción en los ojos- quién no se conmueve con un alabao, imagínese si todos los colombianos escucharan la lombriz o santa azucena. Nosotros en el Chocó somos ejemplo de solidaridad y unión”.
El Centro Nacional de Memoria Histórica realizará un evento de alabaos protagonizados por mujeres de la comunidad de Pogue, Chocó, el 9 de abril en el Museo Nacional. Próximamente más información en el sitio web.