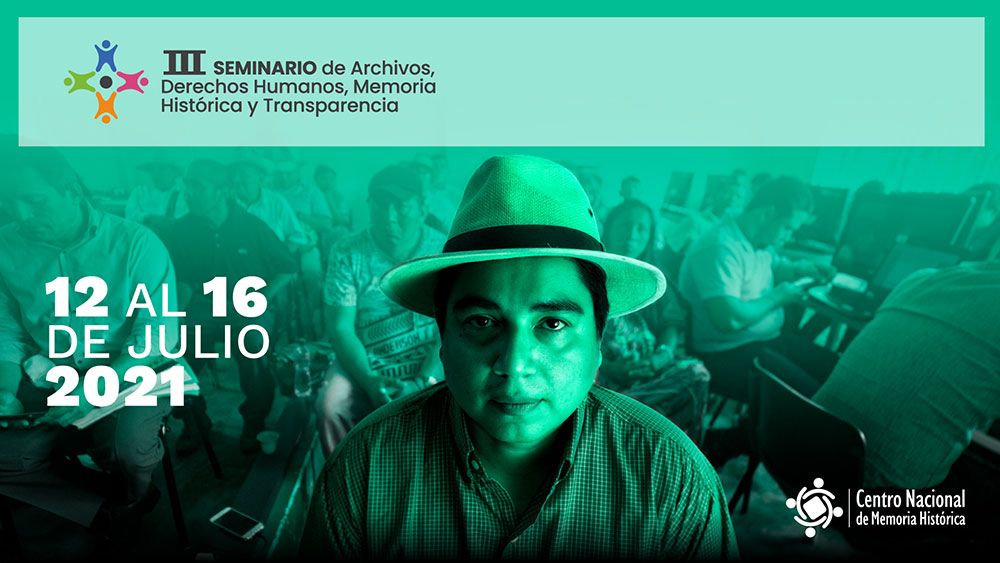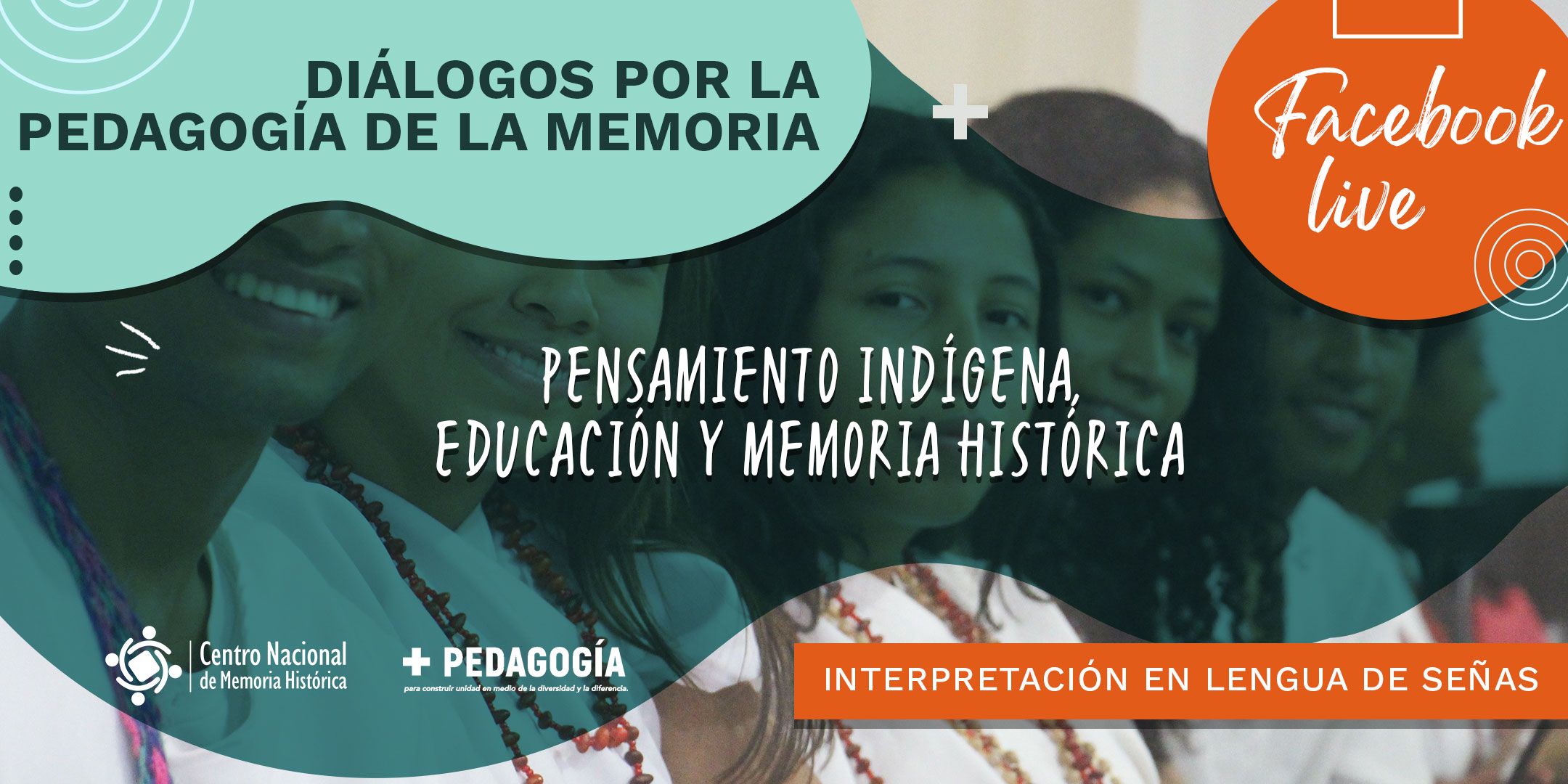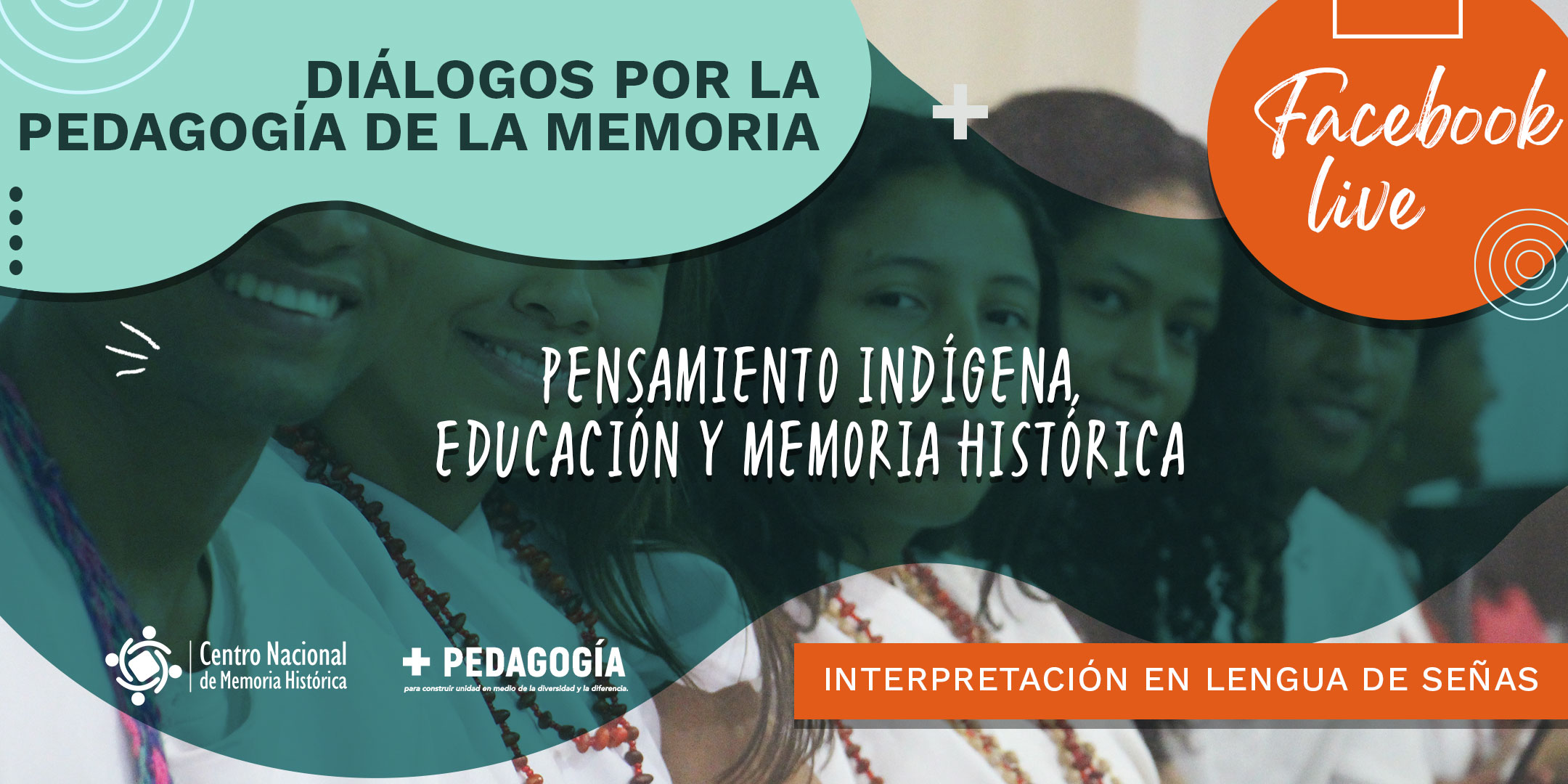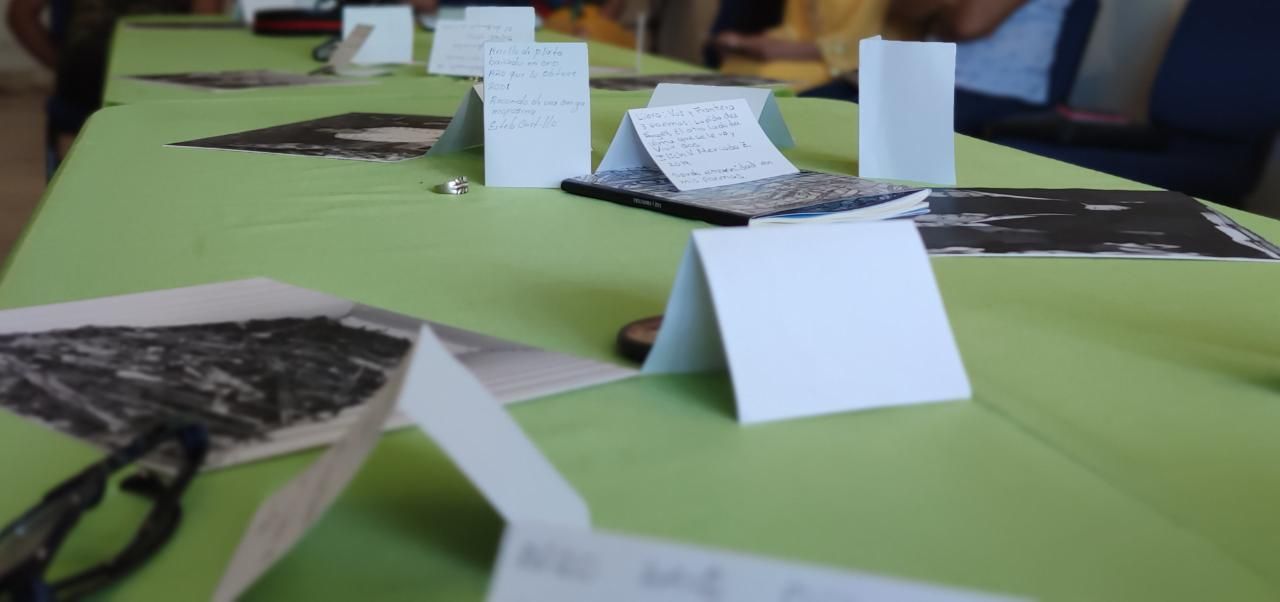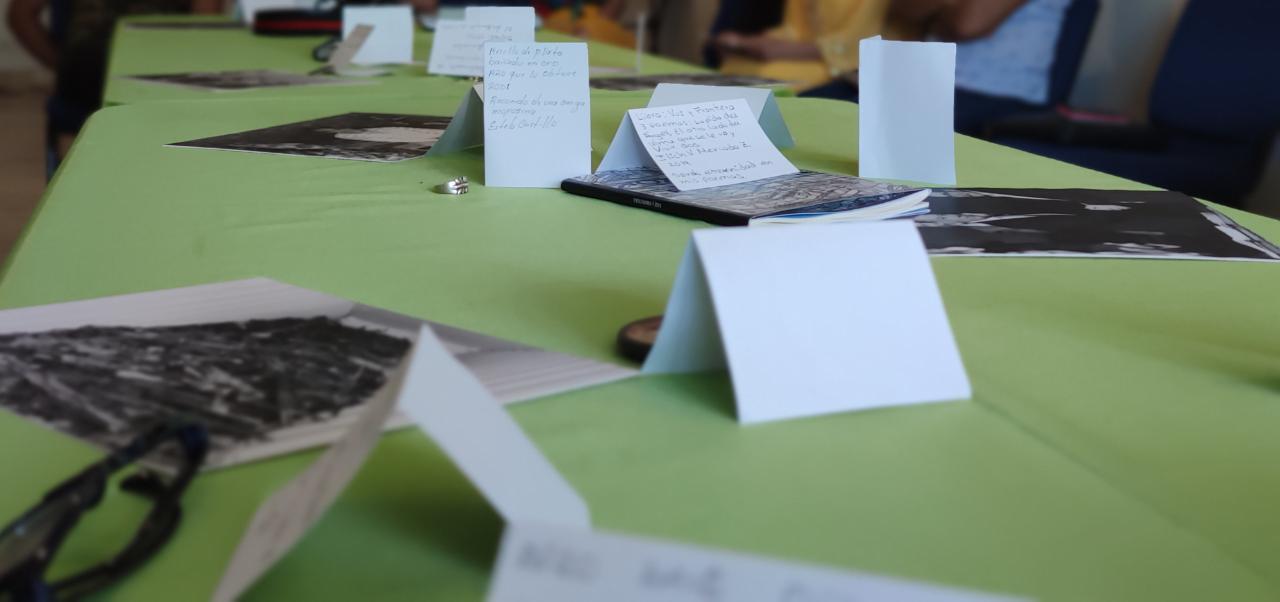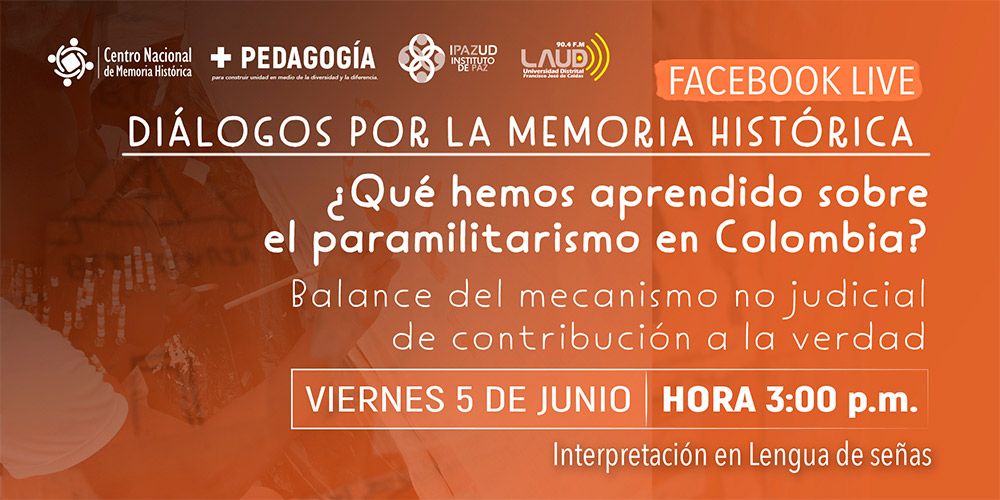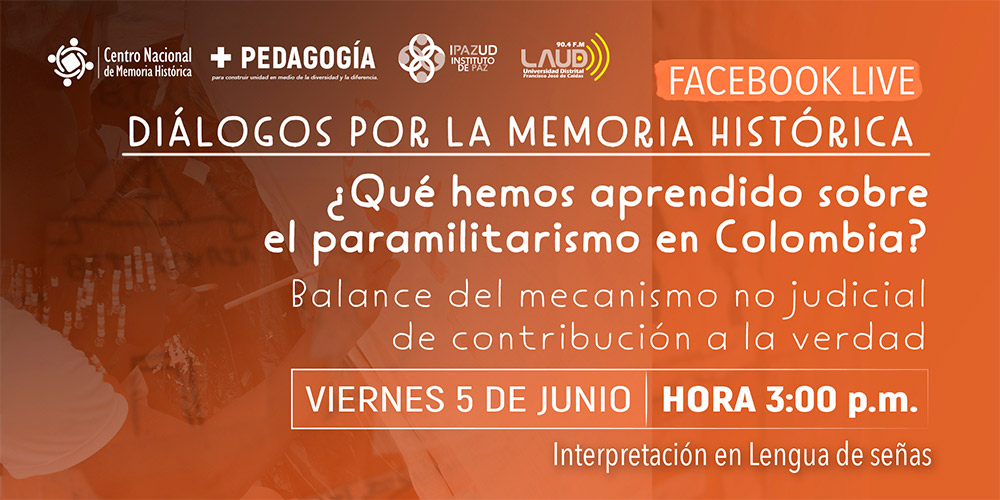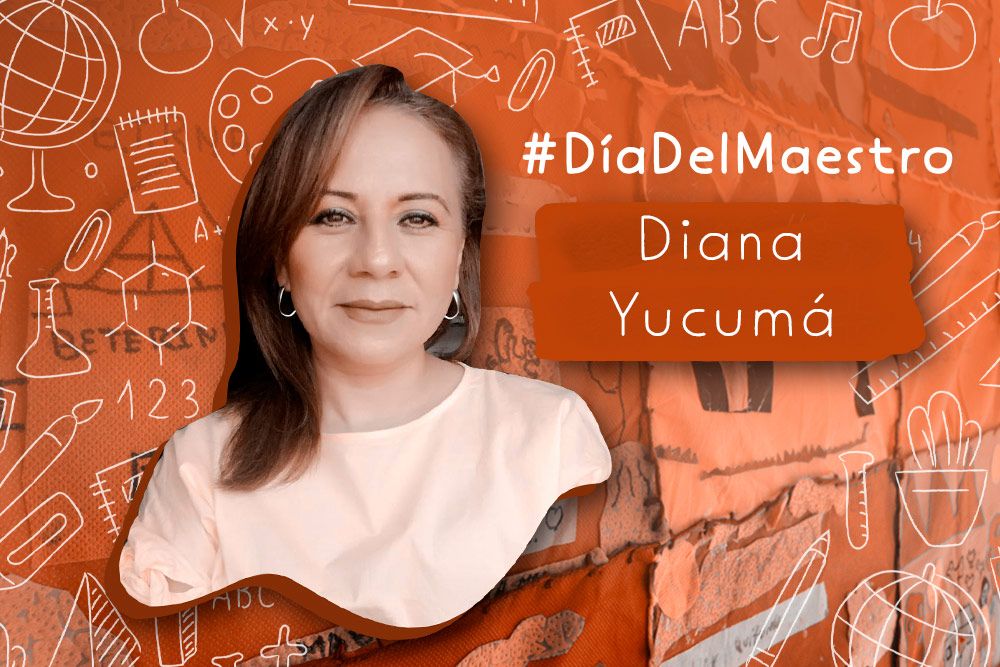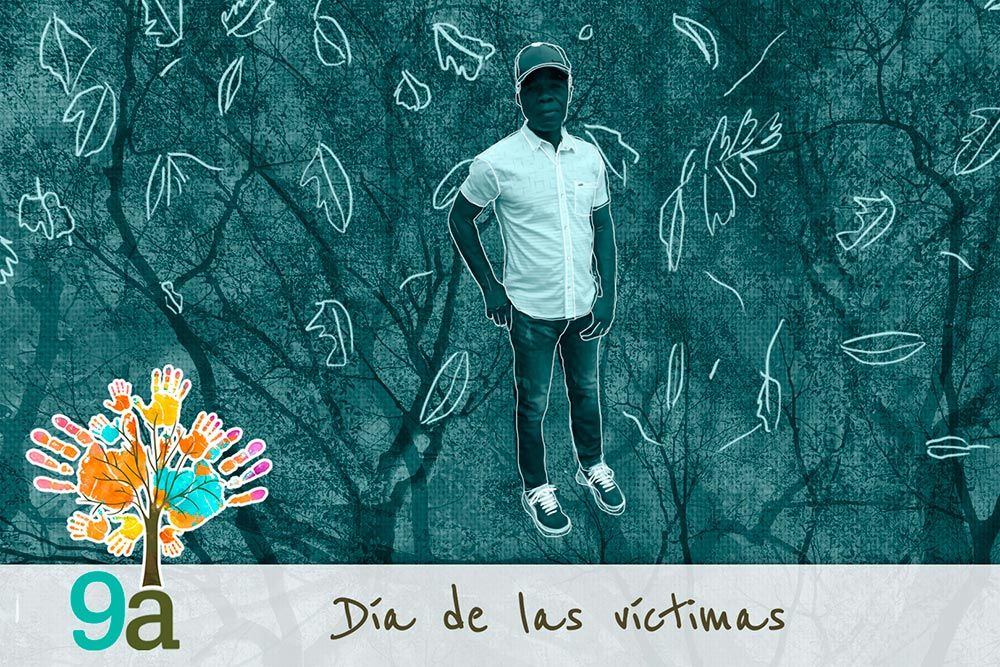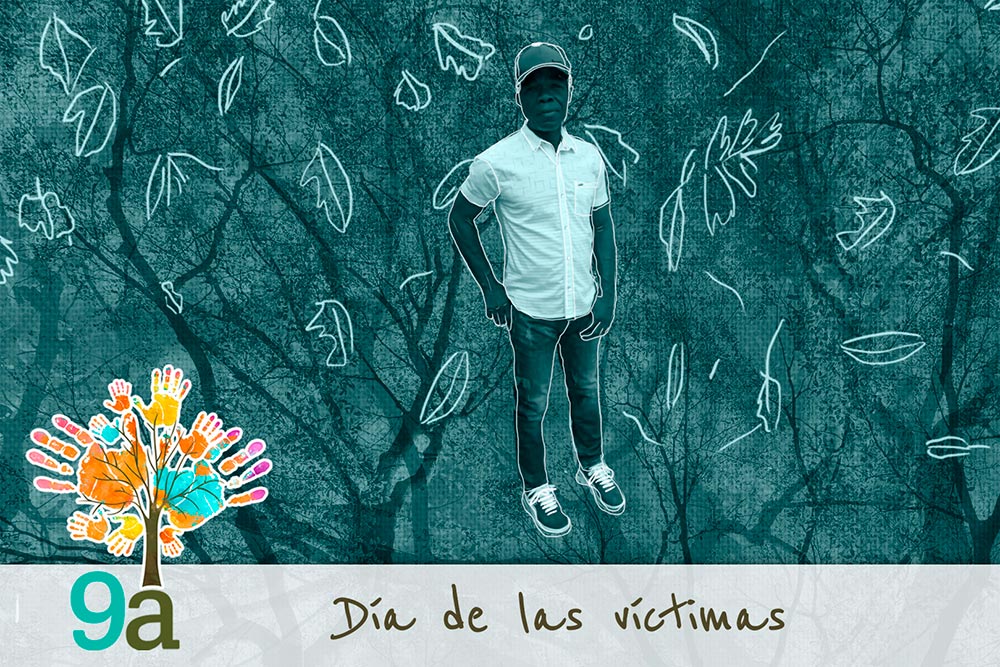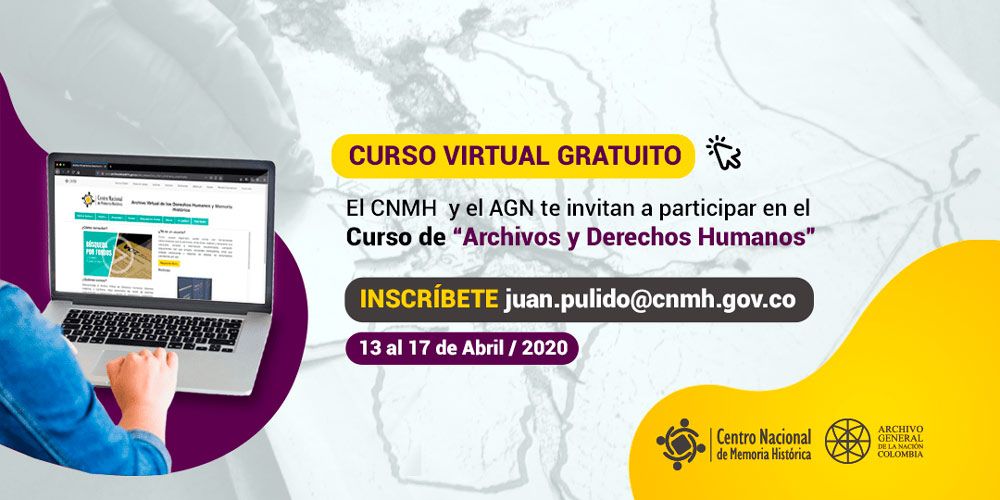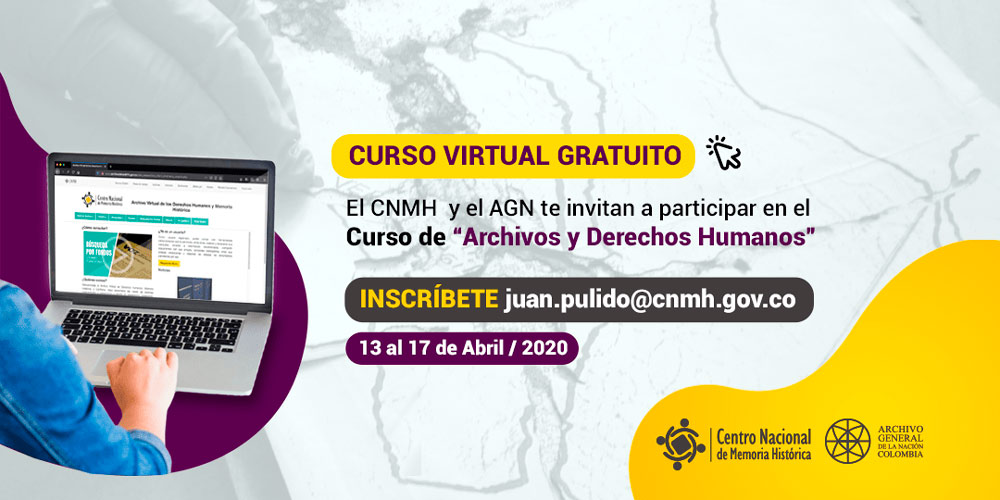Desde que se posesionó como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el 21 de febrero de 2019, el historiador Darío Acevedo ha recibido duras críticas de sectores sociales, académicos y de organizaciones de víctimas por algunas de sus decisiones. En entrevista con Hacemos Memoria, Acevedo afirmó que es víctima de una “persecución” y pidió una discusión académica en la que pueda exponer sus puntos de vista.
¿Cómo interpreta usted las tensiones que ha tenido su dirección en el CNMH con algunos sectores sociales y de víctimas?
La memoria, en cualquier circunstancia de conflicto, nacional o internacional, siempre es motivo de discusión, de debate, de polémica. Hay casos en los que se da el asunto más fácilmente porque se encuentra evidente la distinción entre víctima y victimario, como fue el caso del régimen nazi y la población judía; también está el caso de Sudáfrica, con el régimen del apartheid, en el que se beneficiaba una minoría blanca que impuso un régimen odioso frente a más del 85 por ciento de la población que era negra. Estos son casos en los que es posible que el debate sea casi inexistente en razón de los consensos, y en razón de que estos consensos les permiten a los estados asumir políticas de reparación con mucha claridad. Por ejemplo, todavía el Estado alemán se encuentra reparando a población judía sobreviviente.
En el caso nuestro la cosa es distinta porque es un conflicto muy extenso, nace en circunstancias de auge de la Guerra Fría, pero cambia con el tiempo, y el cambio más significativo tiene que ver con el derrumbe del comunismo en la Unión Soviética y con la emergencia del fenómeno del narcotráfico. Esto supone etapas de altas y bajas en lo que llamamos el conflicto armado colombiano. A esto se suma que no hay una sola guerrilla sino tres, cuatro, y en un momento hubo incluso siete guerrillas, todas de diferente signo, con las que el Estado no podía negociar con todas. Allí también aparecen los paramilitares, algunos de ellos en clara alianza con agentes del Estado y la Fuerza Pública, esto es innegable. Todo eso va desdibujando el conflicto armado como un conflicto entre dos partes. Y esto hace que la memoria sea el terreno de la mayor disputa, no por principios sino por las circunstancias. Y una circunstancia adicional que ha complicado el conflicto armado entre nosotros es el hecho de que todo esto se da en el marco de una democracia. No en una dictadura como la hubo en Chile o Argentina o El Salvador. Aquí no hubo un régimen militar y esto también le da un tinte a la discusión, sobre todo de quienes piensan que el levantamiento armado dentro de una democracia no es lo más lógico que haya podido suceder en el mundo.
Entonces ¿Qué es lo que yo planteo o entiendo? Que lo que se debe seguir es esa discusión, ese debate desde un ámbito académico, pero desafortunadamente un debate propiamente académico no ha habido en el periodo en el que yo he estado gestionando el Centro Nacional de Memoria Histórica. No ha habido un solo foro en el que podamos contestar hipótesis, teorías, pensamientos, estudios. Incluso desde antes de yo posesionarme ya estaba cuestionado.
Pero ¿qué piensa de las fricciones que ha tenido el Centro de Memoria con los sectores considerados cómo víctimas?
No. Nosotros no hemos tenido mayores problemas con los sectores sociales que se acreditan como víctimas del conflicto armado colombiano. Nuestros equipos han ido a diferentes puntos. Muchos de ellos incluso vienen de la dirección anterior. No ha habido cambios drásticos. Ha habido una reducción en la contratación en razón de las políticas de austeridad, pero tampoco es muy significativo. Donde quiera que hemos ido, hemos estado en contacto con las víctimas, con las organizaciones. Ha habido problemas con algunas en el campo de eso que llamamos la agitación política. Pero en términos generales a nosotros nos ha ido muy bien en los territorios.
¿Por qué afirma que hay una persecución encabezada por María Emma Wills y otros intelectuales en contra de las decisiones que ha tomado como director del Centro?
Es que eso es como evidente. Yo no he tenido la oportunidad de sentarme frente a un auditorio académico a explicar la política que estoy adelantando. Lo explico a través del portal de la entidad. Mis puntos de vista han sido tergiversados, incluso desde antes de yo asumir. Todo se debe, en gran medida, a mi posición ideológica y política que era ampliamente reconocida, en la medida de que yo era un columnista en El Espectador, colaborador en El Colombiano, El Tiempo, en programas de análisis, en ensayos que escribí cuando era profesor de la Universidad Nacional. Mi posición era reconocida, pero ahí es donde digo que hay persecución porque a uno no lo pueden censurar por lo que haya pensado antes. Lo importante es que uno atienda los dictámenes de ley y las políticas del gobierno en materia de reparación de víctimas en este caso. Y, en estas, lo que yo he dicho es que me muestren una sola frase, escrita o pronunciada, que se pueda poner entre comillas, y eso es lo que no han hecho.
Lo que yo he observado de parte de los directores anteriores es que ellos tratan de averiguar lo que yo quiero hacer, o lo que quiero imponer, pero no logran encontrar en mis actuaciones algún hecho o alguna frase que tienda a eso que ellos me atribuyen, que es como deformar la memoria, o a desconocer el conflicto o crear una verdad oficial.
Sobre este último punto, yo desde el principio fui el que recalqué que todo lo que hubiera hecho la dirección anterior y todo lo que yo hiciera en el Centro Nacional de Memoria Histórica era controversial, y lo dije, primero, por convicción, y, segundo, porque la misma Ley de Víctimas estipula que no debe haber verdades oficiales. Las verdades oficiales son propias de las dictaduras. Entonces yo entré combatiendo y criticando la pretensión de que aquí haya una sola versión del conflicto. Y no creo ser la única persona que crea en ello.
En una columna en el periódico Debate, usted expresa que Wills dice falsedades y lanza afirmaciones sin sustento en su contra. ¿Cuáles son las afirmaciones de Wills que usted considera falsas?
Yo soy académico. Di clases en la universidad durante más de 30 años, publiqué textos fruto de investigaciones y he exigido se me trate como tal, pero no lo he recibido; no he recibido ese trato por cuestiones ideológicas. Lo propio entre académicos es que nos citemos: usted dijo esto, y lo pone entre comillas. Pero usted se fija en ciertos pronunciamientos del doctor Gonzalo Sánchez y de la doctora María Emma, y de otros reconocidos intelectuales como Rodrigo Uprimmy, y es como si no hubiera pronunciado discursos en distintos eventos, como si no hubiera producido materiales dentro del campo de la memoria histórica. La primera cuestión tiene que ver con eso, que no se me cita.
Por otra parte, se dice que yo voy a imponer una verdad oficial, cuando lo que he tratado es de sacar la contribución de la verdad, en términos de convenios, hacia afuera, como con la convocatoria de Colciencias que tiene la pretensión de evitar que el director, llámese como se llame, produzca las verdades sobre el conflicto armado colombiano. Yo estoy dando la oportunidad de que más de 650 grupos de investigación, inscritos y reconocidos por Colciencias en sus máximas categorías, A1 y A, presenten sus proyectos para estudiar diversos aspectos. Son 15 proyectos y todos dicen ‘Conflicto armado y…’, etc.
Otro punto dice que yo voy a borrar la memoria de las víctimas. Que yo me voy a inclinar a los victimarios, como dicen de ganaderos, comerciantes, etc. Lo que he planteado es que la Ley de Víctimas reconoce a aquellos sectores que hayan sufrido hechos graves en materia de DIH y Derechos Humanos, vengan de donde vengan. Entonces yo no veo por qué, cuando ellos estaban dirigiendo, si pudieron hacer unos trabajitos sobre empresarios, soldados y policías, y yo no pueda hacerlos.
Yo tengo estadísticas del informe de gestión y en la plataforma de la entidad dice claramente: iniciativas de memoria, 120 iniciativas apoyadas a 2018. ¿Cuántas se hicieron con militares? Exitosas, tres. ¿Cuántas se están haciendo? Algunas que no han terminado: con las madres de Soacha, es decir con casos de falsos positivos; con las víctimas de Rosa Blanca; con familiares de concejales muertos en Rivera; con familiares de los diputados asesinados en el Valle del Cauca; con la masacre de La Chinita, que de pronto vamos a obtener resultados en cosa de dos meses; con las Madres de La Candelaria estamos trabajando. De manera que estamos trabajando con todos los sectores de víctimas y la falsedad consiste en decir que yo solo trabajo con militares y empresarios. Eso es lo que yo llamo imposturas o falsedades del debate.
Es más, con el tema de los ganaderos que se ha agitado tanto, nosotros ni siquiera hemos firmado convenio. Fue una petición de ese sector porque ellos dicen, y con toda razón, que la mayoría de los miembros de la federación sufrieron secuestros, amenazas, asesinatos y destrucción de sus bienes y propiedades.
¿Qué cambios metodológicos y conceptuales ha tenido el CNMH bajo su dirección?
Con las iniciativas de memoria, que es el contacto con las comunidades para recuperar su memoria, su proceso de reparación, de resiliencia, de la superación del drama, de ayudarles a llevar su duelo hasta el final, en eso seguimos utilizando la metodología que han usado los profesionales durante los ocho años previos.
En materia de investigación si hay un cambio. Saqué la investigación, en buena parte, para hacerla con Colciencias, ahora Ministerio de la Ciencia. Este es un cambio, pero, ¿es positivo o negativo? Lo que pasa es que yo no puedo llegar a una institución a enmendarles la plana a los antecesores. O sea, como que yo llego y no tengo ninguna función y ninguna autonomía, y no puedo hacer nada porque de pronto estoy alterando las cosas. Yo he tratado de modificar cosas, pero que son propias de mi función.
Por ejemplo, en el Museo aún faltan por concretarse algunos cambios porque apenas estamos empezando la construcción física. Y hay que hacer cambios que serán explicados en su momento. Pero en lo demás, digamos, en la Dirección de Acuerdos de la Verdad que trabaja con desmovilizados del paramilitarismo, seguimos la misma metodología. En materia de archivos incluso mejoramos su tratamiento porque hice convenio con el Archivo General de la Nación, entidad rectora, y con la Jurisdicción Especial de Paz, que le trazó medidas cautelares a los archivos que nosotros tenemos. Eso implica que cualquier movimiento que se haga de esos archivos, cualquier tratamiento, debe estar autorizado por esas dos entidades.
Por ejemplo, nos cambiamos de sede. El traslado de los archivos se hizo hasta con el acompañamiento de la Procuraduría, la Policía Nacional, la JEP, para que no sufrieran ninguna alteración. Entonces no sé a qué se refieren cuando dicen que yo estoy cambiando todo.
¿Qué puede decir sobre el hecho de que la Asociación Minga haya sacado sus archivos del CNMH?
Primero, nosotros encontramos gran cantidad de archivos dados en calidad de préstamo, unos, y en calidad de donación, otros. Todos los archivos que entran a la entidad tienen que ser procesados técnicamente y se deja una copia digitalizada. Los que están en préstamo se digitalizan y se organizan para que sean utilizados por el público o investigadores y luego se devuelven a los propietarios naturales. En eso no hay ningún misterio. Lo que ha sucedido es que hay una campaña de desinformación.
Por ejemplo, cuando yo me fui a posesionar, al día siguiente di una entrevista que quedó mal titulada porque decía: “140 organizaciones van a retirar sus archivos”. Más adelante, el expresidente Ernesto Samper que se sumó a esa campaña, dijo que “27 organizaciones han retirado sus archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica”’. Y solamente, a la fecha, la Minga retiró sus archivos. Pero, ¿sabe desde cuándo inició el proceso? El 26 de febrero del año pasado, estando yo recién llegado a la dirección que fue el 21 de febrero. Se demoró un año para hacer el retiro normativo, con delegados de la JEP, la Procuraduría, la policía. Eso no tiene ningún misterio, se devuelven. Pero nosotros quedamos con una copia digitalizada, así como la JEP y el Archivo General de la Nación.
¿El CNMH qué objetivos tiene para este año?
Tenemos cuatro unidades. En materia de Acuerdos de la Verdad, que trata con desmovilizados paramilitares, avanzar hacia la meta de las 18.300 certificaciones y en este momento estamos cerca de las 15.500. En el caso de los archivos, avanzar en la clasificación y digitalización de una cantidad muy grande de archivos que no estaban procesados; vale la pena decirlo, no recibimos todo en orden en materia de archivos. En el caso de la memoria, avanzar en la selección de los 15 proyectos de investigación a través del Ministerio de la Ciencia. Y en ese terreno de la memoria tenemos 43 iniciativas cuando lo normal son 25, teniendo en cuenta la diversidad territorial, los enfoques diferenciales como la comunidad LGBT, la población adulta, los afectados por minas antipersona, el enfoque de mujer, el enfoque de niños y niñas, el enfoque étnico y la población afrocolombiana. Y en materia de Museo, lo que le vamos a dejar a la comunidad colombiana es haber seleccionado la firma que va a construir el Museo, que ya está diseñado y financiado. Y para diciembre, que esté construida la sedimentación, o sea, todo lo que es la excavación y las bases.
Una de las cosas que más preocupa a las víctimas es cómo será el museo. ¿Qué puede decir al respecto?
Voy a mencionar varios casos. Primero, la centralidad del Museo, se va a dar todas víctimas diversas del conflicto. Las víctimas son muchas y muy diversas y cada una tiene una memoria diferente. Aquí no va haber una memoria única. Segundo, las muestras no podrán estar inspiradas en una de las versiones del conflicto armado, pero tampoco ningún sector ideológico o religioso podría decir que esto es lo que interpretamos sobre el conflicto. Tercero, el Museo va a tener mucha información de tiempo, modo, lugar, sobre hechos que fueron impactantes en la vida nacional y que afectaron a núcleos significativos de la población. En cuarto lugar, el Museo se dotará también con aportes hechos por las comunidades como obras artísticas, producción de objetos como artesanía, de agricultura comunitaria, etc. Muchos de estos procesos, digamos, pueden ser ofrecidos por las mujeres tejedoras, son muchos los casos que se pueden mostrar en vivo en el Museo. Y el último punto es que se va a tener en consideración el elemento artístico, siempre orientado al sufrimiento de la gente. Tenemos que evaluar la experiencia previa de lo que ya se ha hecho y qué otras cosas nuevas podemos aportar.
Director, finalmente, ¿qué entiende por Memoria Histórica?
Yo, como historiador que soy, reconozco que la memoria en su insumo del trabajo del historiador. Pero es algo que pertenece a las comunidades, es algo con lo que no se puede entrar en contradicción. Yo parto del principio de que el trabajo que nosotros hacemos con las comunidades afectadas por el conflicto, sea quien sea el victimario, nosotros lo respetemos integralmente, respetemos lo que digan las víctimas. ¿Por qué? Porque la memoria es un producto sobre la vivencia directa de un problema, un dolor, de una atrocidad que la gente expresa abiertamente sin necesidad de conocer teorías, ni filosofías. Lo hablan con su emoción, dolor y sentimientos. Y toda esa memoria hay que conservarla.
Pero podría darse dos opciones: digamos, recuperar la memoria para provocar la venganza, el odio, la ventaja, la confrontación. Como fue el caso, a manera de ejemplo, de esa tendencia con la memoria del pueblo alemán durante el régimen nazi, que lo que hizo fue un revanchismo por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y se puede dar la vía que nosotros hemos estado utilizando, que tiene que ver con recuperar la memoria para exigir que no se vuelva a repetir, que no haya elementos de odio. Nosotros en el tema del perdón no intervenimos porque eso se deja a las personas y comunidades. Que sean ellas mismas las que decidan si perdonan o no y en qué circunstancias.
Y un tercer elemento, en el caso nuestro, es que la recuperación de la memoria debe ser útil como elemento pedagógico, que la gente entienda que no se deben utilizar métodos violentos en la lucha política.