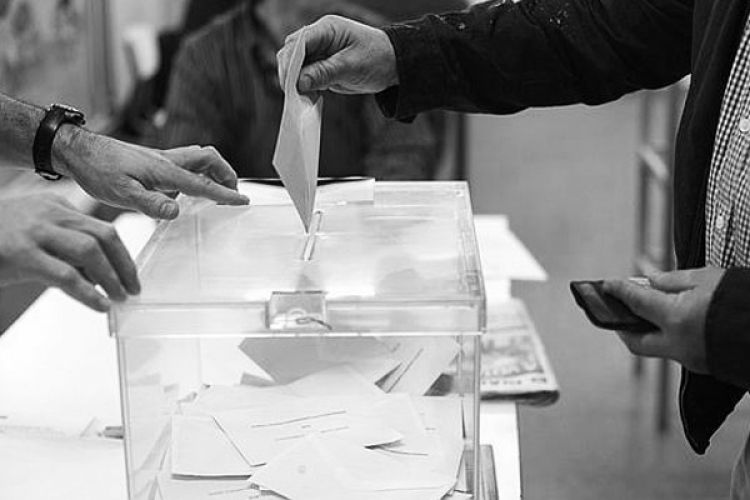Mujeres que hacen historia

Mujeres que hacen historia
Autor
CNMH
Fotografía
María Paula Durán
Publicado
08 Mar 2016
Mujeres que hacen historia
Hoy, 8 de marzo, día en que muchos vociferan con orgullo: “feliz día de la mujer”, recordamos el informe que lideró María Emma Wills —la única mujer entre 12 intelectuales que hizo parte de la pasada Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas— dentro del Grupo de Memoria Histórica, “Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano”, que recibió una mención honorífica en el Premio Montserrat Ordoñez en la sección LASA Colombia 2012.
Un libro que “reconstruye la trayectoria de cuatro mujeres que hilan sentidos de vida luego de afrontar el asesinato de seres queridos o la violencia ejercida por ‘manos amigas’ o por integrantes de grupos armados sobre sus propios cuerpos”. No se habla de un día en especial, se hace énfasis a sus luchas diarias en medio del conflicto armado y una sociedad gobernada en su mayoría por hombres. Esas mujeres que hacen historia son María Zabala, Yolanda Izquierdo, Magola Gómez y Margarita, todas víctimas del conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas de 7.640.180 víctimas del conflicto armado 3.791.651 son mujeres.
https:https://centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2011/mujeres-que-hacen-historia
Reproducimos una canción inédita plasmada en este informe, de la cantautora Piedad Julio Ruiz, una mujer que afronta la adversidad no sólo con su trabajo sino a través de la música, que refleja la vivencia de las mujeres en medio del conflicto armado.
“Me afectó la guerra”
Canción inédita de Piedad Julio Ruiz
I
Por efecto de la guerra hoy quedé sin ningún lugar
Deambulando por las calles y mis hijos sin papá.
No queremos más violencia. Esto debe acabar.
Colombia se está desangrando. No resiste un muerto más.
II
Muere el pobre. Muere el rico. El guerrillero. El militar.
Siendo todos colombianos No se deben de matar (bis).
III
Pobrecitas las mamás
Que tienen a su hijo en la guerra.
Con angustia y con dolor Esperan a que su hijo vuelva.
IV
Somos bastantes las mujeres
Afectadas por la guerra.
Lucharemos muy unidas
Para así acabar con ella.





 Antes de 2015, cuando se lanzó el informe
Antes de 2015, cuando se lanzó el informe