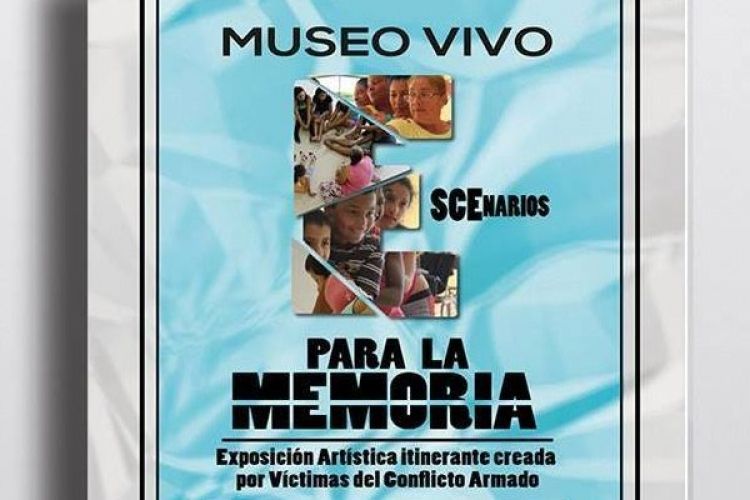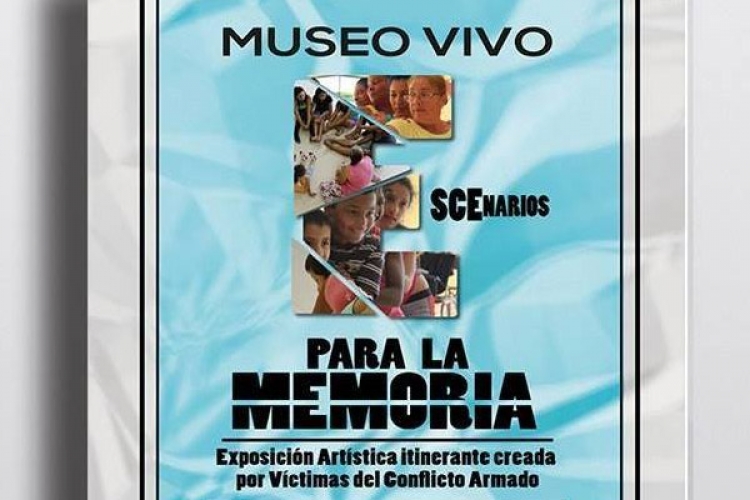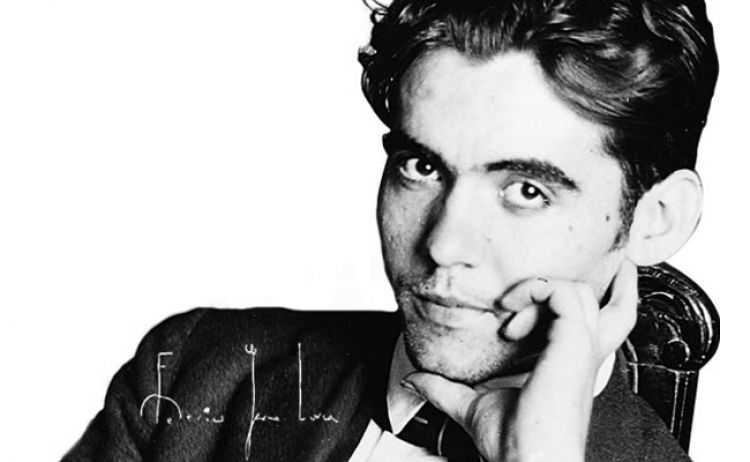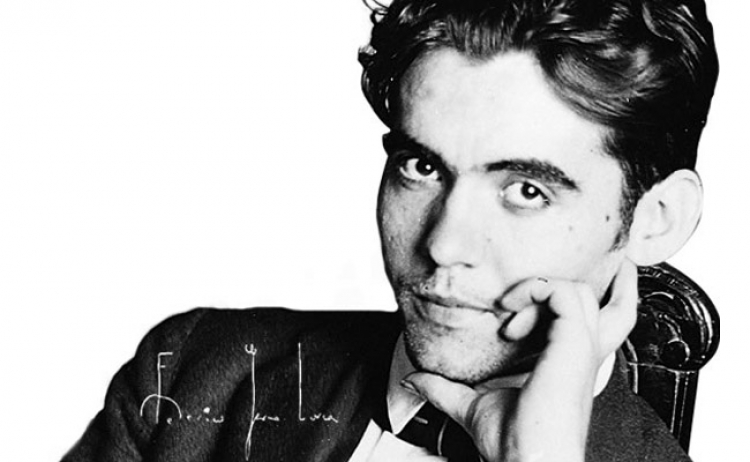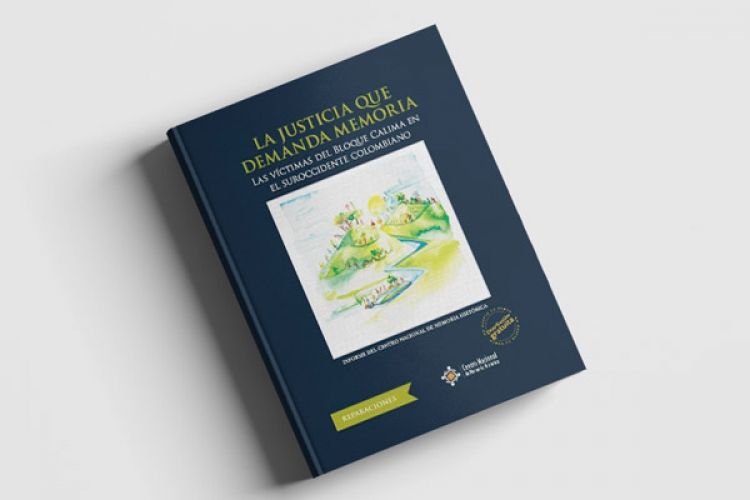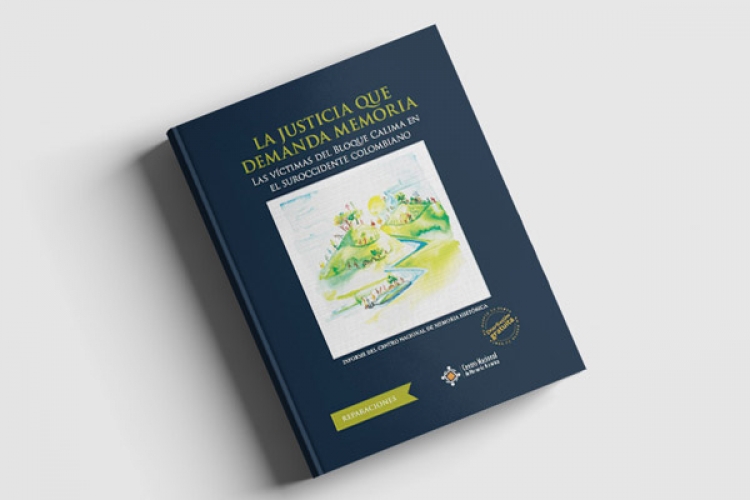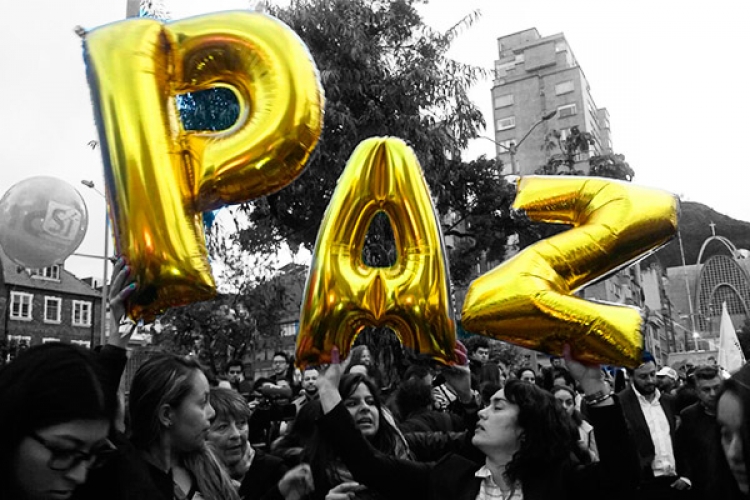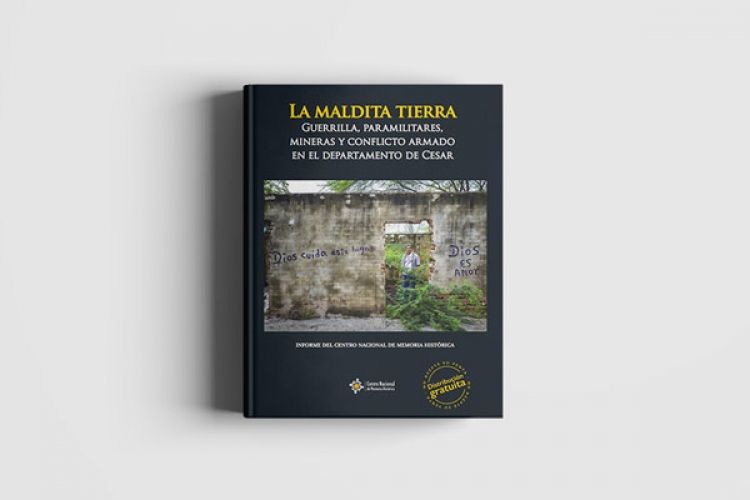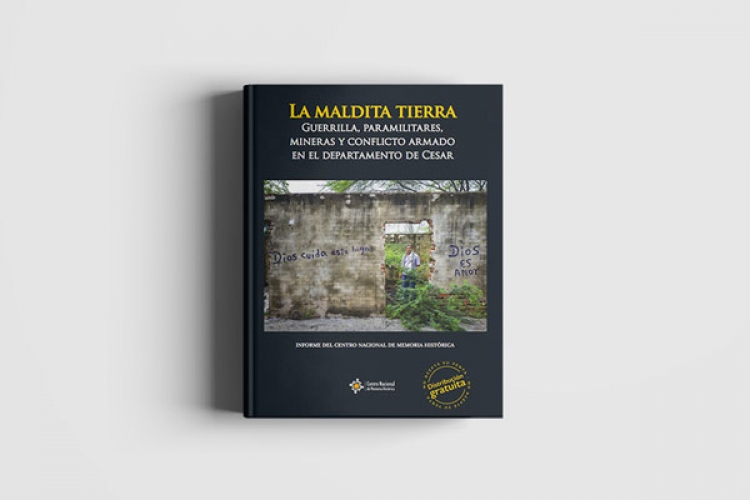Allá está Andrea Torres Bautista, sentada sobre un sofá largo, a su espalda están las fotos de una decena de personas desaparecidas a causa del conflicto armado. Sonríe, su rostro demuestra la fuerza de una mujer que no quiere desfallecer ante ninguna adversidad. Su mirada fija y profunda, que alumbra gracias a sus ojos grandes de color verde, representa la esperanza de las víctimas de esta guerra —que pronto llegará a su fin—, de seguir adelante en la lucha que emprendieron.
Andrea, siendo una niña, vivió en carne propia la desaparición forzada. El 30 de agosto de 1987, celebraban en familia y amigos la primera comunión de ella y su primo Erick. Su tía Nydia Erika Bautista, de 35 años en esa época, salió a dejar uno de los invitados de la reunión al autobús, cuando varios hombres vestidos de civil, que se movilizaban en una camioneta Jeep Suzuki gris, la abordaron y entre gritos, forcejeos e insultos la obligaron a subir dentro del vehículo. Fue lo último que se supo. Fue el último recuerdo. “Me acuerdo mucho de su imagen porque estaba hermosa, estaba feliz. Cada detalle del peinado, de los aretes, del vestido lo discutió conmigo. Era una mujer muy alegre aunque con un carácter muy fuerte”, carácter que heredó Andrea, según dice su familia.
Desde ese día Andrea, a pesar de ser una niña, emprendió junto con su familia una travesía por descubrir qué sucedió. Salieron por las calles con una fotografía de su tía preguntando a la gente si reconocían ese rostro, esa vida, esa esperanza de tenerla de nuevo junto a ellos. Y es que lo último que pierde el familiar de un desaparecido es la esperanza; siempre cuenta con el anhelo de reencontrar con vida a su ser querido. La incertidumbre es el pan de cada día, cada noche en vela imaginando su paradero, su destino, su regreso. Las huellas dejadas desde el último instante se convierten en la ilusión de vida para jamás cansarse de esperar; esa blusa, ese crucifijo, la cicatriz, el lunar, esos zapatos viejos que usaba como nuevos.
El caso de Nydia Erika Bautista quedó archivado durante tres años hasta 1990 cuando el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón dio a la Procuraduría General información sobre los autores y la localización de varios hombres y mujeres desaparecidos por la XIII Brigada del Ejército en Bogotá. Aquí comienza una batalla jurídica para llevar a los responsables de la desaparición, muerte, tortura y violación de Nydia Erika a la cárcel. Pero también es el inicio de una persecución directa contra la familia Bautista. Es cuando Andrea cambia los parques, donde todo niño debe jugar libre, por los del exilio, por los del miedo, por las amenazas y las persecuciones.
Los hostigamientos y amenazas los obligan a abandonar el país. Mientras los asesinos de su tía, como dice Andrea, eran condecorados con medallas al mérito en Colombia, ella y su familia dignificaban el nombre de Nydia Erika y los desaparecidos desde casas lejanas, desde las barreras de otro continente. “El Estado busca limpiar su imagen de violador de derechos humanos, mediante la erradicación de evidencias; así como eludir su responsabilidad, las cuales descarga en un supuesto tercero en contienda, con lo cual pretende minimizar los costos políticos que presenta un crimen de lesa humanidad, que cada día muestra niveles crecientes en nuestro país”, dice el informe del CNMH Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia.
— Decidí volver a Colombia y estudiar Derecho al ver tanta impunidad, dice.
Se especializó en Derecho Penal para ejercer el litigio en favor de las víctimas de desaparición forzada. “Evidencié que la justicia en Colombia maneja una impunidad muy sofisticada, hay que tocar todas las puertas existentes para lograr un ápice de verdad”, reflexiona.
Insistió en volver, no le gustaba el exilio, lo rechazaba. A pesar de que su familia no estaba de acuerdo, ella regresa. Durante los tres primeros años de la carrera su familia continúa exiliada. La Fundación Nydia Erika Bautista había sido creada en Alemania por un premio en derechos humanos que recibió Janeth, la mamá de Andrea. Y es ahí cuando en el país empiezan a recibir a muchas personas que venían buscando asesoría sobre sus casos. Entonces Janeth se da cuenta que hace falta una mirada desde lo jurídico, y aunque Andrea es estudiante, deciden vincularla para hacer un acompañamiento a todas estas familias.
“El acompañamiento empieza desde llevarlos a la Fiscalía, ir a poner la denuncia para que se la reciban, para que no haya la excusa de que tiene que haber pasado 72 horas, ayudándolos a activar el mecanismo de búsqueda; haciendo todas las cosas generales que en principio para una familia son tan difíciles de realizar en medio de haber perdido un ser querido. Eso fue a partir de 2006”, explica Andrea.
El primer caso que recibió Andrea fue del Casanare que renombran como “La Combinada”, en donde desaparecieron a cinco agricultores que sembraban arroz en la zona. Ese es el inicio de su carrera como abogada: empieza ir a los juzgados, a buscar pruebas, pero sobre todo comienza a buscar la verdad y a los desaparecidos. En esa experiencia de vivir el litigio de la desaparición forzada se da cuenta lo que implica este tema, que no es lo mismo que apelar en otra cosa. Que muchos de los casos tienen que ver con el Estado, con la Fuerza Pública.
“Me doy cuenta que la impunidad es muy sofisticada, porque que veo en los códigos y pretendo aplicar para los casos de las víctimas en la práctica no se aplica, entonces me tengo que poner a desarrollar unas herramientas para lograr llamar la atención de las autoridades”. Diseñó todo un litigio estratégico sobre desaparición forzada. Según Andrea, en Colombia este crimen es tan sofisticada la impunidad que “las victimas desaparecen, los familiares hacen la denuncia y las denuncias también desaparecen”, lo que lleva a que la investigación también desaparezca.
Ante eso Andrea, a través de la Fundación, empezó por darles el lugar prioritario a los familiares. Decidieron que debían insistir con la historia que los familiares habían construido, que la práctica de la desaparición forzada no es aislada de la guerra, que ha sido sistemática y generalizada. En ese camino de persistencia y de resistencia, de ser tan tercos, siempre han obtenido algo, por mínimo que sea, y eso le ha generado en ocasiones momentos satisfactorios, pero también consecuencias que se han materializado en amenazas y persecuciones.
Actualmente investiga 170 casos de desaparición forzada, donde los victimarios son agentes del Estado o grupos paramilitares en su mayoría. “La guerrilla también ha cometido desapariciones forzadas, pero en los caso que yo he litigado ningún responsable es de la guerrilla”, explica.
De los 170 casos, 22 son de mujeres. “La desaparición forzada en ellas es diferente, y eso quedó demostrado en el caso de mi tía: son torturadas, muy enfocadas en el hecho de ser mujeres, les cortan el pelo, les cambian la ropa, todo en contra de la intimidad, de su ser, las violentan sexualmente”, dice Andrea, que por un momento pierde la sonrisa que la ha acompañado durante toda la tarde.
Hay un ejemplo que muestra de manera directa el actuar de los grupos armados en la desaparición forzada a través de la mujeres. La Fundación Nidia Erika Bautista está llevando el caso de las hermanas Galágarra, en Putumayo; con ellas hay una prueba, contundente, de que fueron desnudadas violentamente. En ese caso Andrea le insistió a la Fiscalía sobre ese detalle para investigar el tipo de violencia que sufrieron. Al avanzar en la investigación, descubrieron que el grupo desmovilizado tenía un pacto de silencio frente a lo que hicieron contra las mujeres. “Empecé a estudiar las necropsias y a partir de los reportes forenses evidencié que todas tenían cortes en su ropa interior, y que esos cortes no obedecían al propio descuartizamiento sino a una tensión que sufrieron antes, que habían ejercido sobre esas prendas, entonces a partir de allí, en el caso Galarraga, se logra tipificar la desnudes forzada”, afirma Andrea.
La Fundación Nidia Erika Bautista lanzó este 2016 el informe “Discriminación e impunidad: Desaparición forzada de mujeres en Colombia”, un estudio de 1985 a 2005 sobre este crimen contra las mujeres. “El objetivo de la investigación se centró en visibilizar las desapariciones forzadas de niñas y mujeres bajo el conflicto armado y la violencia sociopolítica en el país a través de 39 casos, en los que se han identificado, en la medida en que la información lo permitió, los rasgos de género y de violencia contra la mujer y los impactos diferenciales que las desapariciones forzadas han dejado en las vidas, los cuerpos y los derechos de las víctimas y de quienes las buscan, en un contexto de profunda indolencia, impunidad y discriminación histórica expresada en los casos de las mujeres que se llevaron, y en el trato a los derechos de las que se quedaron luchando por la verdad, la justicia y por el regreso de sus seres queridas”, relata Andrea.
La sonrisa de Andrea vuelve a envolver toda la sala para decir que ella “es la abogada de los desaparecidos para revindicar la lucha de su familia. Y porque siempre habrá alguien que hable por ellos”.