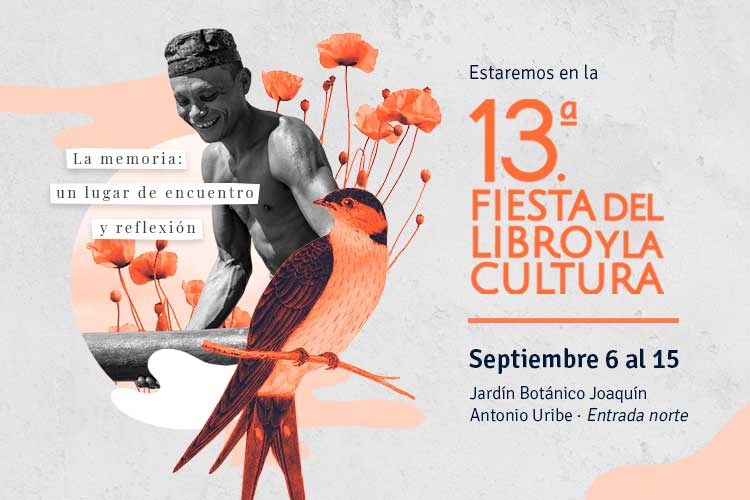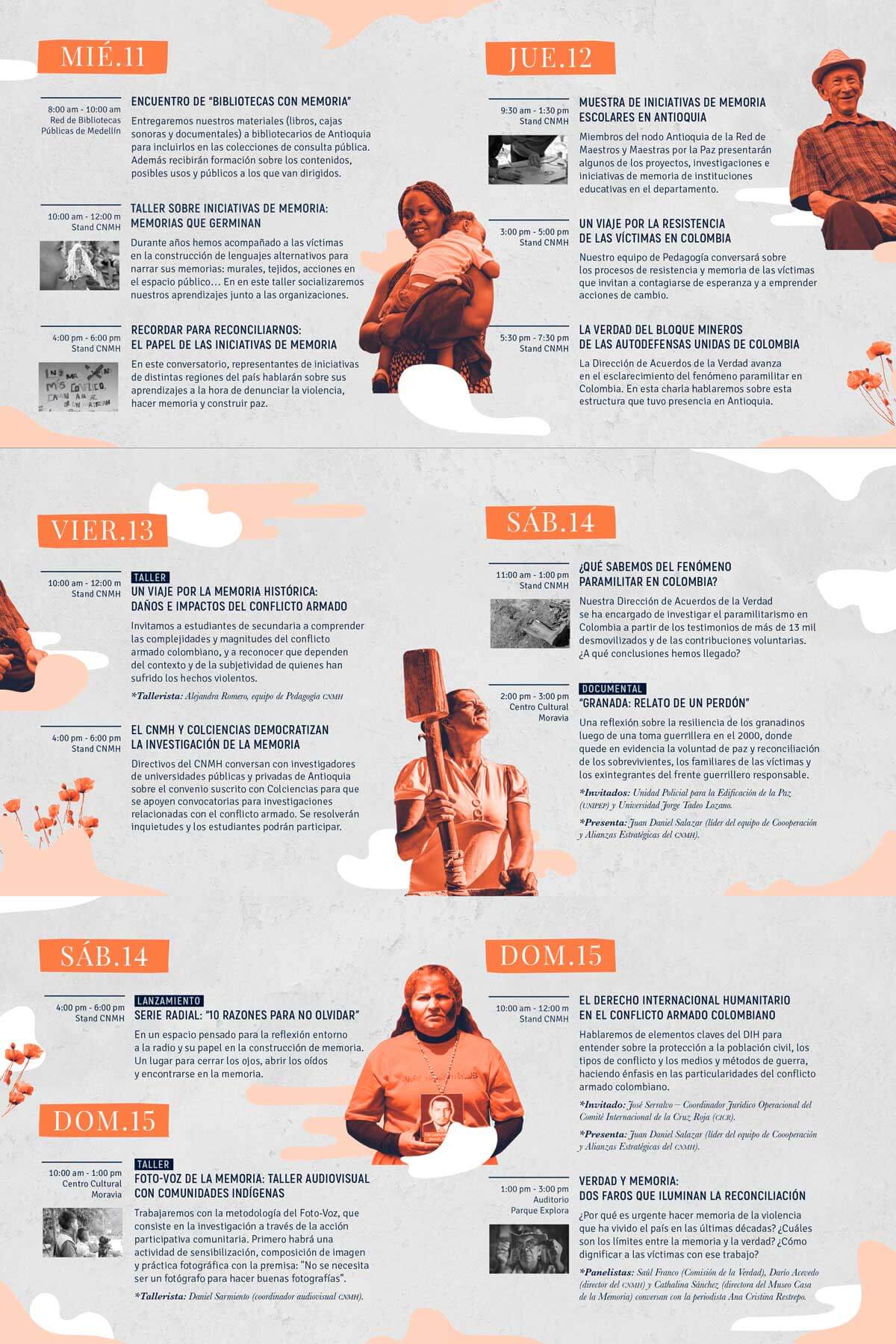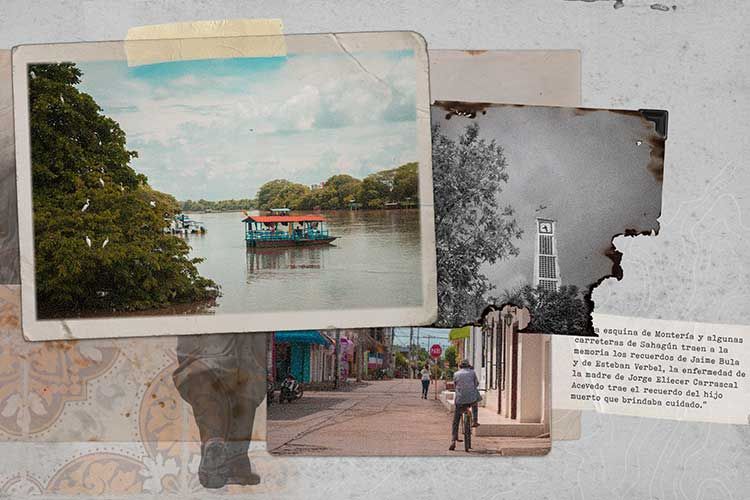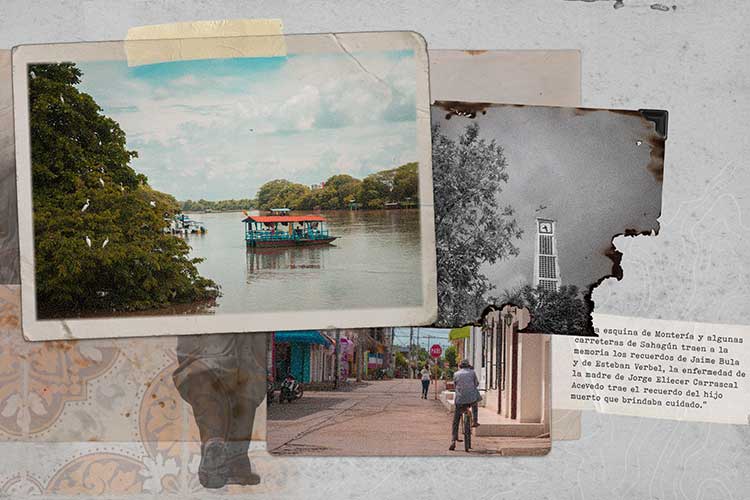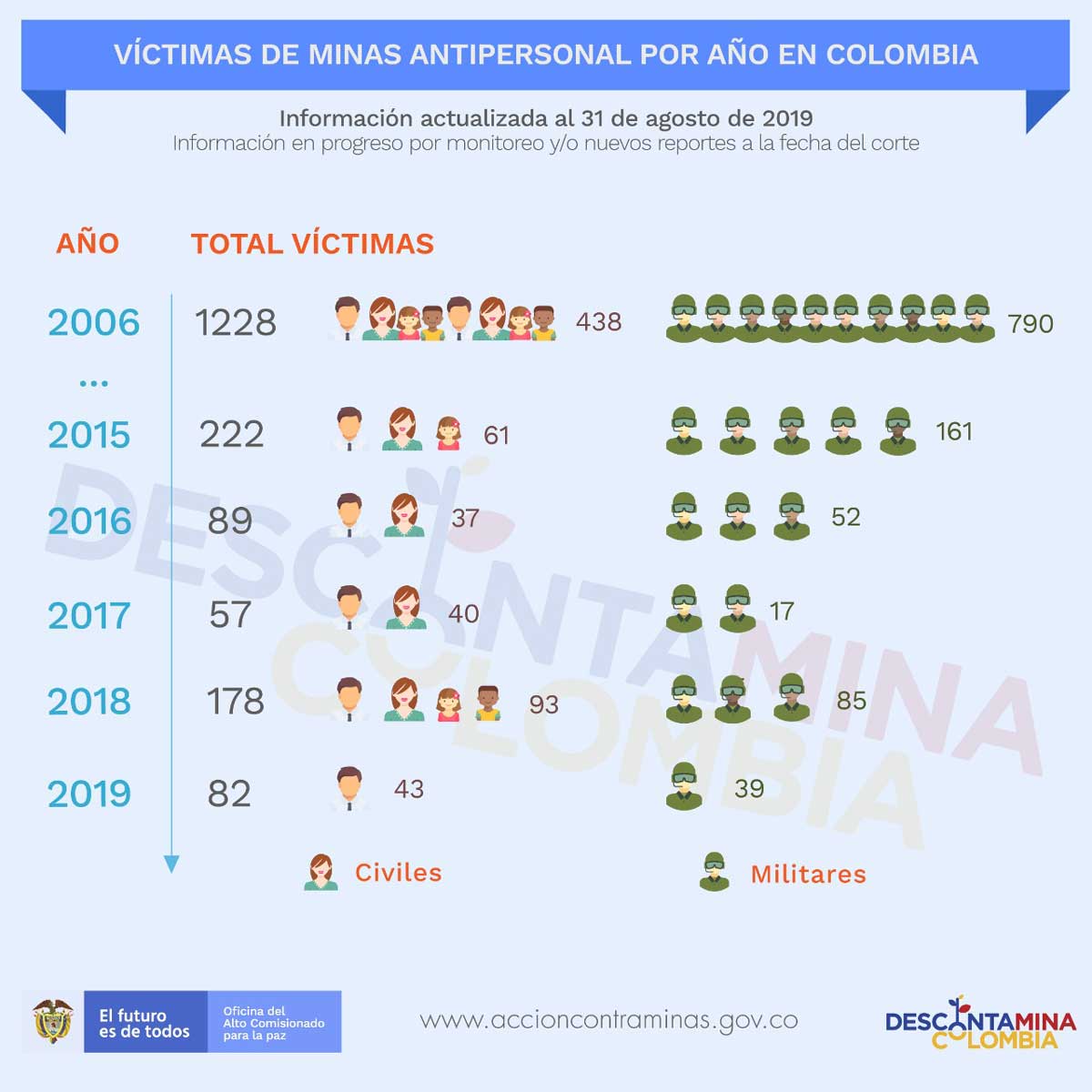En nombre del CNMH presento un cordial saludo a…… y a todos los presentes que nos honran con su presencia.
Antes de referirme al contenido e importancia del convenio que presentamos ante la opinión pública quiero dedicar unos minutos a un problema que interesa a la sociedad colombiana y del que se derivan, en medio de grandes equívocos, muchos desacuerdos, expectativas razonables o infundadas, inquietudes a granel y hasta miedos. Se trata del tema de la verdad histórica sobre el llamado conflicto armado interno que ha afectado el país desde hace más de cinco décadas.
Un tema sobre el que ha brillado más el debate político e ideológico que la controversia y la discusión académica y científica. Quizás algunos de ustedes piensen que tienen claridad frente al tema, que la verdad es algo que existe previamente a la actividad investigativa, que lo que hace falta es averiguar dónde está, descubrirla y hacerla visible.
Me ubico en el campo de los que miramos el problema con más inquietudes que certidumbres, de los que nos hacemos preguntas como ¿qué es, en qué consiste y cómo se alcanza la verdad? Y en aras de simplificar pienso que a diferencia de la vivencia religiosa en el que la verdad es un dogma incuestionable, una creencia esencial, y del uso político de la noción que da lugar p.e. a crear la ilusión de que la verdad nos hace libres, hay que acotar el terreno a dos tipos de verdad que están más al alcance, no obstante su naturaleza diversa, de llegar a conclusiones corroborables o constatables: la verdad jurídica y la verdad interpretativa.
La primera nos remite a la constatación de hechos verificables, individualizables, en los que es factible establecer la certeza de hecho o acontecimiento anormal y que este tuvo lugar en un determinado momento, lugar, modalidad y tiempo que, a través de la investigación penal, forense, etc., da elementos a un juez o jurado para determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien. La naturaleza de esta verdad es que tiende a cerrar el campo a la especulación, a buscar un cierre en cuanto no da lugar a grandes especulaciones o controversias de corte científico. Rehacer lo factual, es decir, lo ocurrido, lo más cerca posible a como en realidad ocurrió y concretar responsabilidades individuales está en el centro del interés de la justicia.
La verdad interpretativa es hija de las nociones y las instituciones propias del mundo científico, es aquella que es fruto de ejercicios de investigación que se proyecta más allá de la realidad factual sin despreciar los hechos constitutivos de un fenómeno o situación sobre la cual se interviene con el fin de hacerlo inteligible. Por lo mismo, no asume la verdad como algo que subyace en el hecho o en lo fáctico sino que considera esos hechos como ingrediente de la ensaladera de objetos que han de ser tenidos en cuenta en el análisis o estudio. Es decir, la verdad es el fruto de una construcción en el marco de un proceso de intervención intelectual en el que se parte del planteamiento de sombras, dudas e inquietudes para formular hipótesis que han de ser abordadas por estudiosos calificados y reconocidos.
La verdad histórica de corte interpretativo no es algo así como un tesoro escondido o un secreto por descubrir, es ajena al mundo de las creencias, al de la fe, al de las opiniones librescas, al dogma preestablecido, a las visiones de cierre que dan por resuelto toda inquietud, pregunta o debate.
La verdad histórica en sentido moderno, profesional y disciplinalmente, consiste en el estudio sistemático de un problema o fenómeno teniendo en cuenta un amplio universo de diversas fuentes de información, de hechos, de tiempos, sustentada en búsqueda de archivos, en lecturas de coetáneos testigos privilegiados de su tiempo, en balances de lo que se ha publicado, en principios establecidos por comunidades académicas reconocidas, en metodologías de amplio uso, desde las cuales el investigador individual o en equipo logra llegar a conclusiones que tienen la naturaleza de ser abiertas a la consideración y evaluación por pares partícipes de esas comunidades.
De modo que la verdad en este sentido no es pues algo definitivo, sino que se entiende como un conocimiento acumulado desde el esfuerzo de los investigadores profesionales. Que el producto quede abierto a la constatación y que pueda ser contrastable no va en detrimento de la creación de certezas colectivas, de puntos de inflexión que constituyen el acervo de cada disciplina, algo así como axiomas derivados de consensos amplios después de haber experimentado en la metodología de ensayo y error.
Sobre esta noción de verdad histórica interpretativa podríamos extendernos mucho más, y es deseable que esto ocurra en el mundo académico no tanto para llegar a una definición satisfactoria y unánime sobre la verdad, más sí para evitar caer en visiones prejuiciadas o en equívocos que conducen a falseamientos con graves consecuencias.
Pero, debo al menos justificar el porqué de unas cuantas de las muchas divagaciones que se me ocurren en relación con el reto misional que nos señala la ley 1448 de víctimas. Por dicha ley y por los debates políticos cubiertos con gran despliegue por los medios, los colombianos están expectantes y esperanzados con la búsqueda de la verdad sobre lo que nos ocurrió durante el conflicto armado que, supuestamente concluyó, según el expresidente Juan Manuel Santos con el acuerdo de paz que firmó con la guerrilla de las Farc.
De ahí nació una nueva entidad, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya en marcha y dirigida por el sacerdote jesuíta Francisco de Roux. Esfuerzos diversos de entidades e instituciones que trabajan sobre un tema común desde lenguajes y enfoques que no convergen o no se identifican. De todo este enredo lo que me queda claro es que no tenemos claridad acerca de lo que estamos tratando de establecer, construir o descubrir.
Pretenderé entonces explicar, muy sucintamente, qué es lo que desde el CNMH entidad que dirijo y en alianza con Colciencias, nos proponemos hacer bajo la sombra de este convenio que hoy presentamos.
Es, digámoslo así, la primera fase de una idea que rondaba en mis pensamientos desde antes de asumir el cargo, construir con Colciencias, el ente encargado de modelar, dirigir y estimular la investigación científica en Colombia desde hace décadas, un convenio a través del cual se pueda convocar a los miembros de la comunidad académica para que aporten sus estudios y proyectos a que exista un mayor y más variado universo de conocimientos sobre el llamado conflicto armado interno y por ende a una mejor comprensión de lo ocurrido.
Esa aspiración parte de reconocer que el esfuerzo del equipo de dirección del CNMH es insuficiente para ser tenido visto como el autor de la verdad hallada o al fin revelada. Las investigaciones que se tradujeron en resonantes publicaciones como el Basta Ya, título más apropiado para la experiencia de confrontación armada en el marco de dictaduras y de políticas oficiales de terror y exterminio, fueron adelantadas por un pequeño grupo de intelectuales que no representan el amplio espectro de investigadores nacionales.
A los investigadores que no fueron convocados ni tenidos en cuenta es a los que hoy empezaremos a convocar para que participen de la convocatoria que iniciaremos dentro de pocos días. Y entonces queremos responder a la pregunta natural por el qué es lo que buscamos con este convenio en el que el CNMH aporta 5.600 millones de pesos, Colciencias su plataforma y su experticia, además de la vinculación de jóvenes investigadores. Ahí tienen ustedes un primer acierto, desligar la investigación como responsabilidad de una entidad que no tenía ni tiene el músculo ni la preparación ni el dominio de las herramientas para impulsar la investigación en términos acordes con las exigencias del mundo académico, y optar por una alianza con quien sí sabe de ello, Colciencias.
En segundo lugar, las investigaciones que se desarrollen en este contexto tendrán una transparencia a toda prueba porque la plataforma de conciencia es prenda de garantía de no intervención de intereses ideológicos, políticos o religiosos en la selección y desarrollo de los proyectos. En tercer lugar, habrá reales garantías para que los resultados de esas investigaciones gocen de credibilidad y sean reconocidas por los pares respectivos. En cuarto lugar, daremos lugar a una atmósfera de apertura del problema y a que se entienda que el tema de la memoria histórica y de la verdad interpretativa o conocimiento científico no está resuelto y que quizás, tal como ha ocurrido con numerosos eventos del pasado de la humanidad, la controversia y las dudas nos persigan por muchísimos años.
Queremos actuar con responsabilidad sin eludir la misión que no es otra que la de contribuir al esclarecimiento y a la comprensión de lo vivido, y pienso que el camino por el que hemos optado, singularizado en este convenio, es el más acertado y el que más confianza nos puede proporcionar.
El gran tema que ilumina este convenio marco es el relativo al impulso de la investigación sobre el conflicto armado y su relación con las memorias de las víctimas y otros problemas y fenómenos derivados y conectados con las violencias políticas como el narcotráfico, la evolución del estado, la afectación de la economía, los derechos humanos y el DIH, los daños al medio ambiente, etc. Financiaremos 15 proyectos entre los grupos de investigación reconocidos y clasificados por Colciencias adscritos todas las universidades públicas y privadas, así como a los centros de investigación independientes.
Cabe aclarar por parte del CNMH que no renunciamos a realizar convenios con universidades, centros de investigación y grupos de investigación reconocidos sobre problemas similares de carácter comprehensivo y que reconocemos que otras entidades, públicas y privadas avancen por sus propios medios en el estudio sistemático de problemas relativos al conflicto armado y a las violencias políticas.
Hay quienes miran el país con interés y deseos de cooperación desde afuera y también los colombianos que esperan tener a la mano mejores herramientas para comprender los problemas del pasado inmediato, y para responder a esas expectativas, nosotros, Colciencias y el CNMH convocamos a los grupos de investigación del área de las ciencias sociales y humanas para que participen de esta convocatoria.
Muchas gracias.
Rubén Darío Acevedo Carmona
Bogotá, D.C. 27 de agosto de 2019