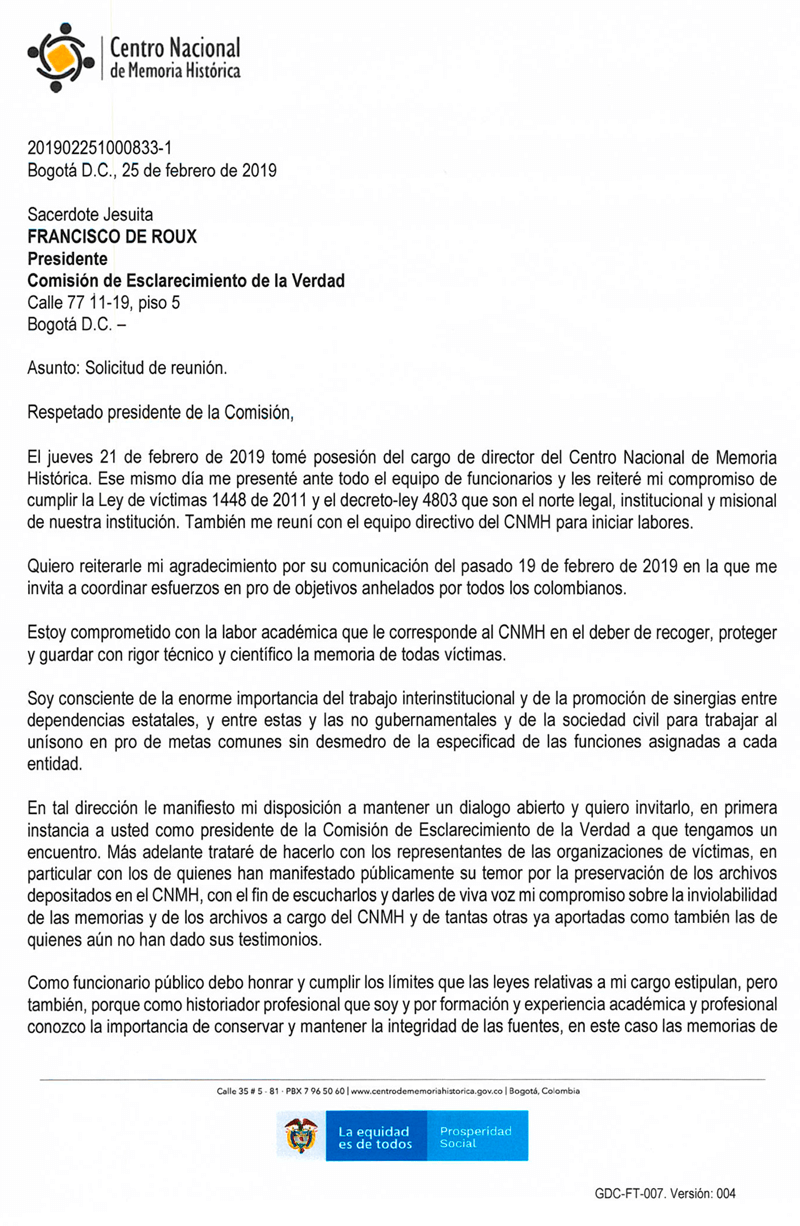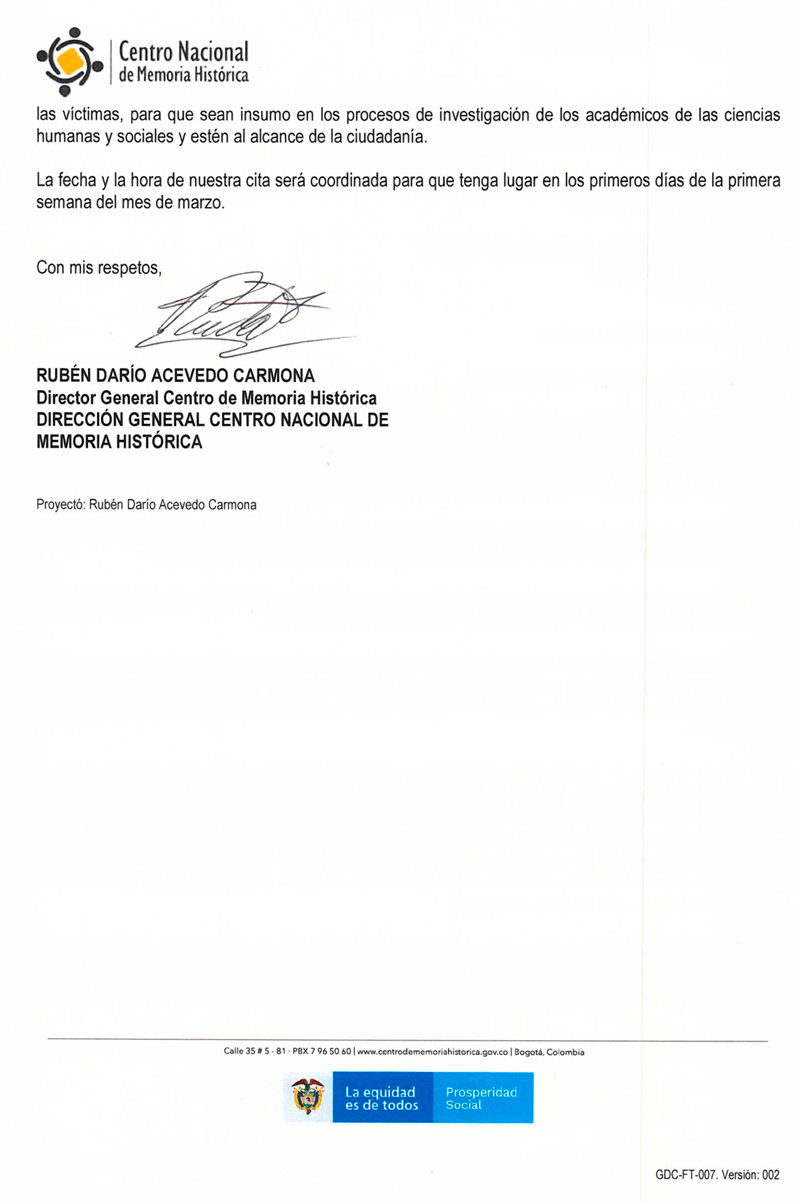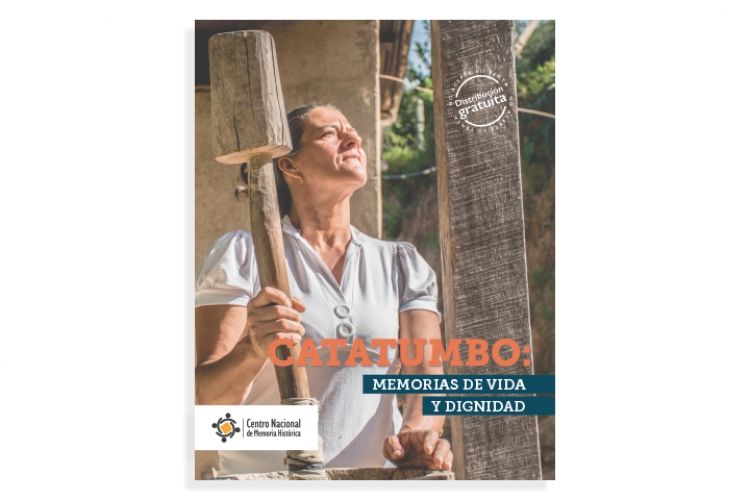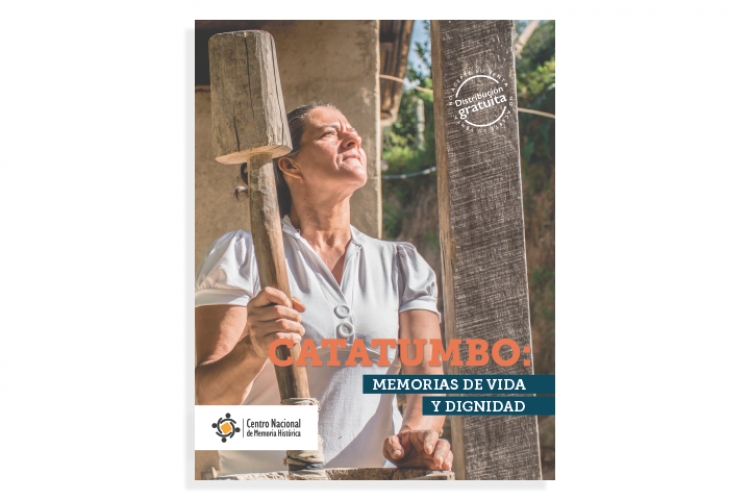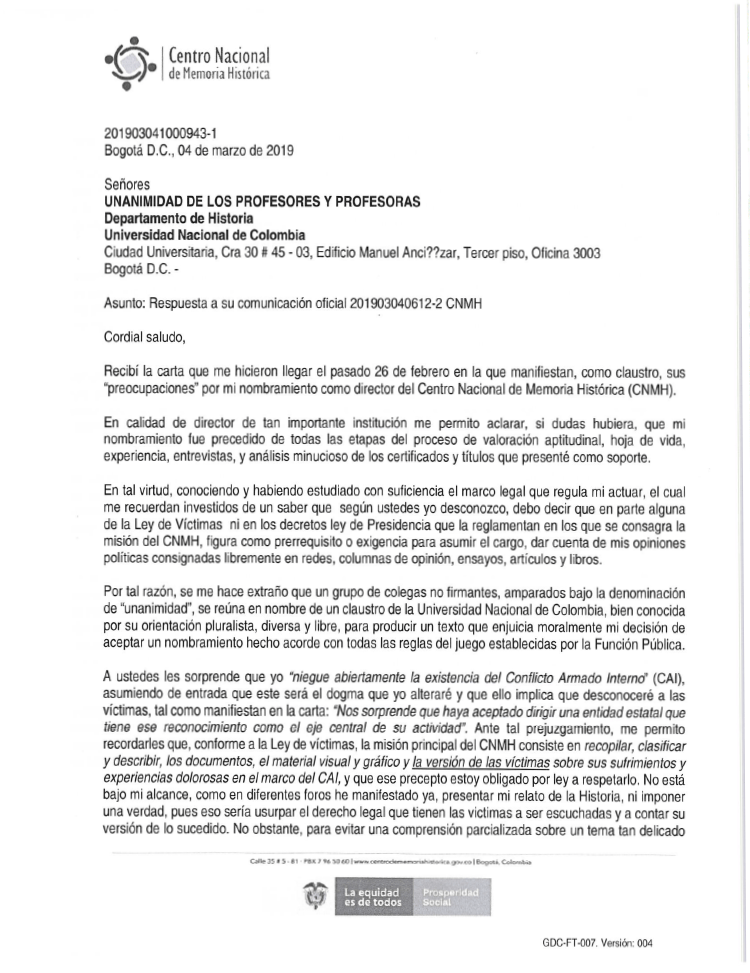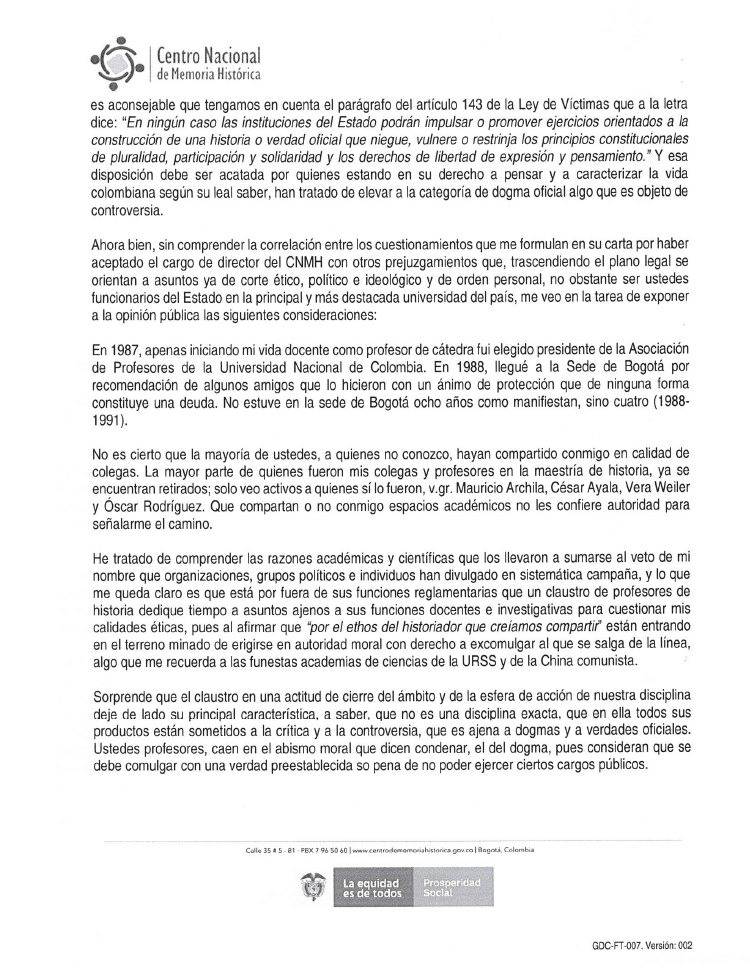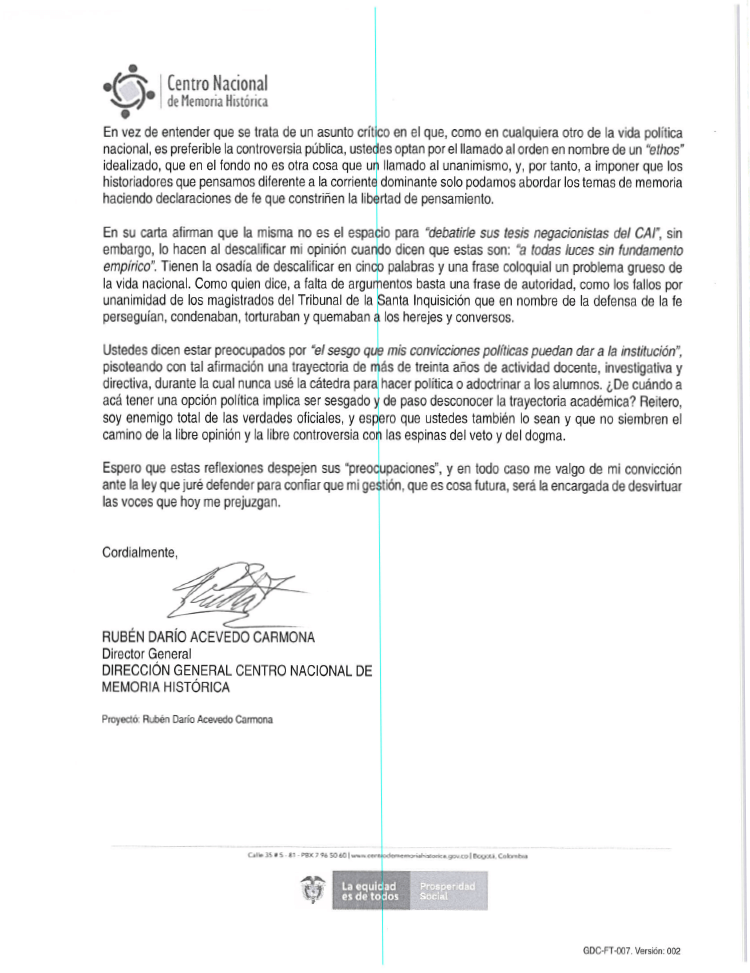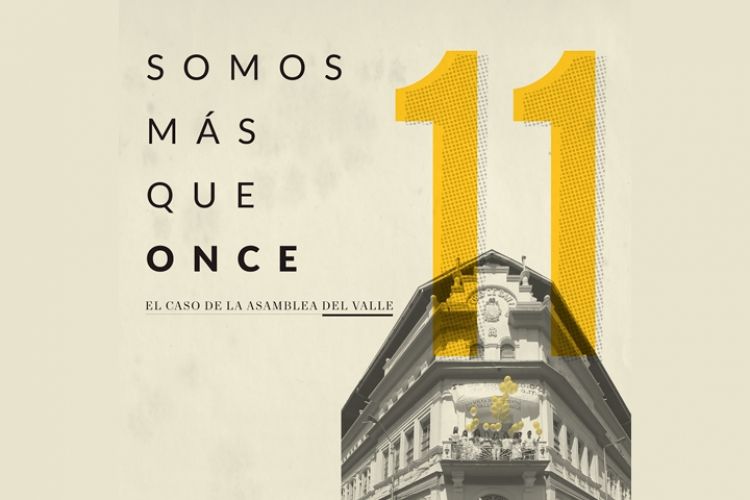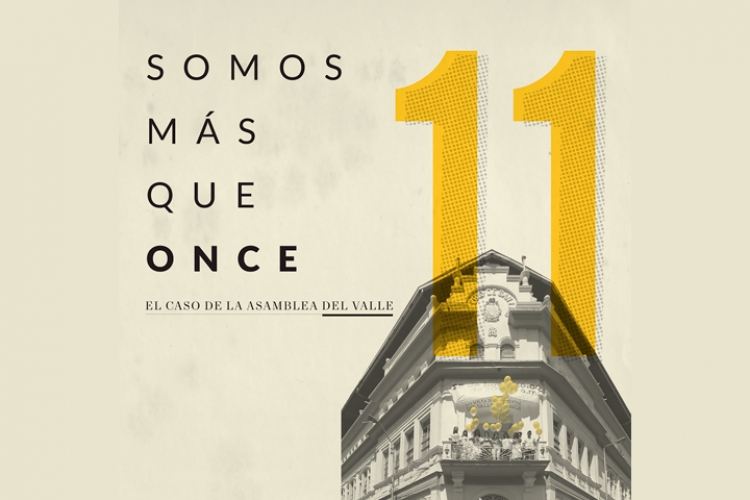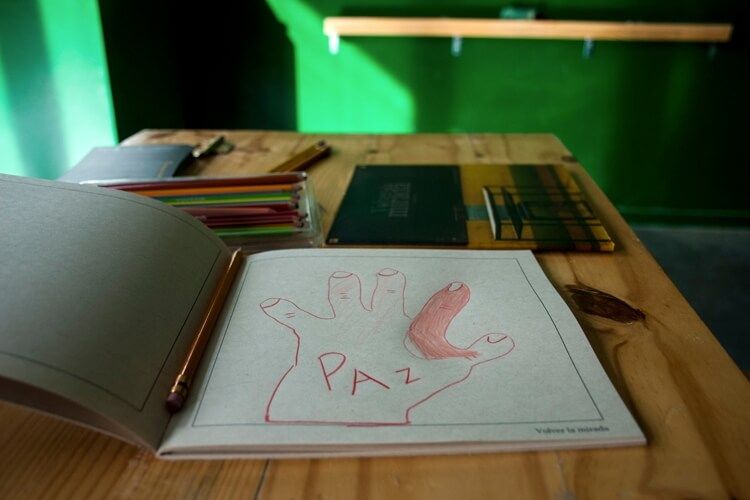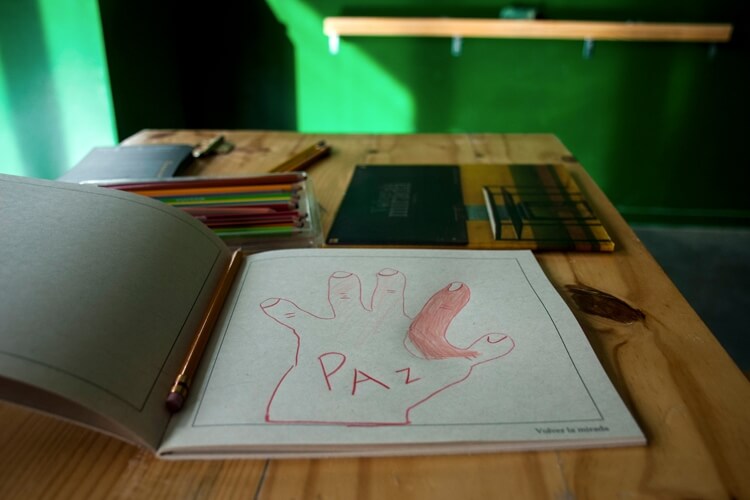Desde la conquista española hasta hoy, los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, han hecho frente al abuso de diversos actores legales e ilegales, que han ocupado su territorio y han perpetuado distintos tipos de violencias. Esa es la historia que el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye en su informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad, que estamos lanzando hoy, y que nació de una propuesta de la Diócesis de Tibú y su Pastoral de Víctimas, a la que luego se sumó la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí.
Para el Pueblo Barí, la violencia en el Catatumbo arrancó con la llegada de los españoles, que trataron de imponerles su idioma, su religión y su cultura. Para otros habitantes de la región, esta empezó a principios del siglo XX, con la entrada de las empresas petroleras que provocaron el desplazamiento y la desaparición de miles de indígenas, y a la vez motivaron la llegada de campesinos y trabajadores de esta industria.
El conflicto armado llegó a finales de los setenta y se agravó a finales de los ochenta, cuando el ELN, el EPL y las FARC fortalecieron sus acciones militares con asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y tomas a poblados. Pero fue entre 1999 y 2006 cuando la región vivió una violencia sin precedentes, con el accionar de tres estructuras paramilitares: el Bloque Catatumbo, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra y el Frente Resistencia Motilona. En estos siete años de presencia paramilitar se desplazaron forzadamente 99.074 personas, que equivalen al 59,5% de los desplazamientos de los últimos 32 años. También hubo 832 casos de asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres: 403 por parte de paramilitares y 142 por parte de las guerrillas.
A raíz de estas violencias, del abandono estatal y de la pobreza, los cultivos de coca aparecieron como una posibilidad de sustento para los campesinos de la región, quienes enfrentaban (y siguen enfrentando) difíciles condiciones para la comercialización de sus productos tradicionales. Pero cultivar coca los convirtió en objetivo de políticas de lucha contra las drogas que, además de ser costosas en términos económicos, ambientales, sociales y de salud, en ocasiones justificaron también nuevas violencias.
Aunque las FARC se desmovilizaron, el conflicto persiste en el Catatumbo. El ELN y el EPL se expandieron en la región y hubo una militarización sin precedentes, que ha producido, entre otras graves vulneraciones, ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública. A este escenario se suma a la presencia y accionar de Grupos Armados Posdesmovilización. La región presenta hoy grandes desafíos de cara a la construcción de la paz territorial. Sin embargo, y a pesar de la violencia y la precariedad, las catatumberas y catatumberos han levantado y fortalecido sus organizaciones, han resistido y se han movilizado en varios paros campesinos para exigir mejores condiciones de vida en su región.
En este recorrido por las voces y memorias de los habitantes de esta región se encuentran tres tensiones principales. Primero: a pesar de ser una región exuberante y rica en recursos naturales sus pobladores han vivido en la marginalidad y la precariedad, y las comunidades perciben la presencia estatal especialmente con su cara militar y antinarcóticos, en lugar de ver acciones que busquen suplir las necesidades más sentidas de la gente. Segundo: ante ese panorama, las catatumberas y catatumberos se han organizado y han trabajado comunitariamente por una vida digna, pero por esa razón han sido violentados y desconocidos. Y tercero: sobre ellos y ellas han recaído estigmas que han justificado distintas formas de violencia hasta el presente.
Ese panorama motivó al Centro Nacional de Memoria Histórica a hacer una serie de recomendaciones que permitan construir las condiciones para que la guerra no se repita, y se consoliden las apuestas por una vida digna en el Catatumbo: atender las necesidades de la gente, reconocer y proteger las dinámicas organizativas, ampliar los espacios de participación, desarmar estigmas y cerrar ciclos de violencia, replantear las políticas frente a la coca y avanzar en procesos de verdad, reparación y no repetición.
Este ejercicio de reconstrucción de memoria histórica contó con la colaboración de una multiplicidad de personas, organizaciones y entidades de la región.
*Además del informe general y su resumen, se presentará una serie de cartillas con historias sobre lo que significa ser campesino, niño o niña, mujer, indígena, docente o LGBT en ese territorio. También un mapa que identifica los lugares de memoria y de vida en la región, así como las transformaciones territoriales que ha sufrido el Catatumbo por cuenta de la violencia.