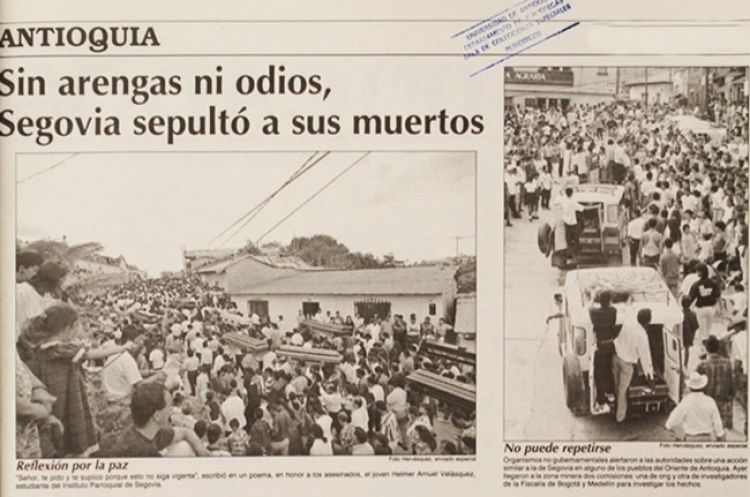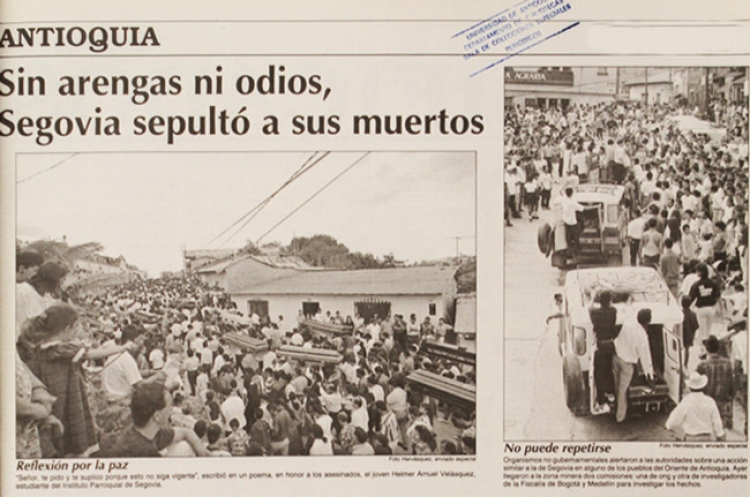San Onofre tiene rosas y patillas

Noticia
Autor
Juliana Duque Patiño
Fotografía
María Paula Durán
Publicado
24 Abr 2015
San Onofre tiene rosas y patillas
Entre 1997 y 2005 este pueblo de Sucre fue sede y diana de los peores vejámenes de los paramilitares: campesinos desterrados, niñas y mujeres abusadas y control de la vida social. Solo hasta hace tres años los sanofrinos empezaron a conmemorar a los que no sobrevivieron a esa época. Este relato acompaña a las víctimas en su tercer encuentro y esboza un pueblo que empieza a hacer memoria.
La madre de Rosa aún tiene miedo. No le gusta que su hija esté metida de cabeza y corazón en la reparación a las víctimas de este pueblo abusado. Teme por sus tres nietos: ¿Y si los niños se quedan sin mamá? Teme repetir el dolor y la impotencia que vivió cuando los paramilitares le mataron a su marido y la dejaron a la intemperie con cinco hijos. A Rosa, la mayor, con apenas quince años, le tocó jugar el papel de padre y madre: “Se metió en una coraza y no soltaba al más chiquito. No sabía que en vez de ‘apechichar’ lo que teníamos que hacer era ponerle el pecho a la brisa”.
De eso se acordó Rosa América Morelos mientras revisábamos, en su despacho, los últimos documentos para la conmemoración a las víctimas de San Onofre, Sucre. Rosa es el enlace municipal de víctimas y atiende decenas de personas cada día desde la Casa de la Justicia. Antes de que empezara la jornada de discursos, música y actos simbólicos que integró a la comunidad de 13 corregimientos y a la cabecera urbana de San Onofre, Rosa me puso al tanto de la situación de su pueblo.
Después de la desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María en 2007 y de la desaparición de Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, uno de los jefes paramilitares que se obsesionó con ser el dios controlador y demonio destructor de San Onofre, este municipio, el segundo más grande de Sucre, que hoy cuenta con 67 mil habitantes, empezó a agruparse en organizaciones de víctimas que buscan la reparación integral a la que tienen derecho por parte del Estado colombiano.
Hoy hay 47 organizaciones que suman 27 mil víctimas. Algunas conforman la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del municipio. No todas han sido reparadas. La mayoría fue desterrada por los paramilitares entre 1997 y 2005, y hoy afrontan una nueva amenaza de abuso: los abogados o tramitadores que quieren sacarles plata bajo la promesa de que van a agilizar sus procesos. “¡No se dejen engañar!”, les habló con voz alta Rosa durante el acto conmemorativo. “Les agradezco que tengan paciencia. Los procesos no son complejos, solo lentos. Vengan a mi oficina, ustedes saben que yo soy su amiga”.
Gracias al trabajo de mujeres como Rosa y las que integran la mesa, el pasado 16 de abril 400 de estas víctimas se reunieron por tercer año consecutivo en el polideportivo de San Onofre. Se reencontraron con los vecinos de otros corregimientos, se abrazaron, oraron al cielo por el descanso de sus queridos muertos, los que no sobrevivieron al horror paramilitar; cantaron y bailaron juntos cumbia y bullerengue, encendieron velas y se compartieron claveles.
Para las víctimas estos momentos son como sesiones de terapia y sanación. A falta de psicólogos, siquiatras y atención médica especializada, las víctimas pobres de Colombia solo se tienen entre ellas mismas para narrarse una y otra vez lo que vivieron y tratar de exteriorizar el dolor que nadie podrá reparar.
Eso le pasa, y lo tiene claro, a Isabel Martínez de Guzmán, una anciana “nacida y criada en Libertad”, el irónico nombre de uno de los corregimientos más oprimidos de San Onofre: “como a mi hijo se lo llevaron y lo mataron en Venezuela, me dicen que no me van a reparar. No me queda más que venir a todo lo que me inviten. Así calmo tanto dolor”.
Isabel se vistió con una falta naranjada y se amarró un pañuelo amarillo en la cabeza. Pidió el micrófono e irrumpió en el acto cultural de la conmemoración para bailar y cantar sus bullerengues. El público se animó, la aplaudió y bailó con ella, en este acto que acompañó el programa de Agenda Conmemorativa que ejecuta el Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo de USAID y la OIM[i].
Si bien, en algunos casos es esencial buscar más incidencia política y mediática con estos eventos, para que las necesidades de las víctimas se hagan visibles en otros sectores sociales, no siempre se logra llamar su atención (ese día en San Onofre ni siquiera el alcalde acompañó a las víctimas de su propio municipio) y por ahora las conmemoraciones siguen siendo, fundamentalmente, un espacio de encuentro, recuerdo y homenaje de las víctimas para ellas mismas.
San Onofre hoy
Con un porcentaje tan alto de víctimas es difícil que a alguien en San Onofre se le escape de la memoria los años oscuros del dominio paramilitar y de la herencia que les dejó. En cada puerta, tienda o venta de chancletas de plástico hay un parroquiano dispuesto a hablar de lo que tuvieron que vivir, de lo descompuesto que quedó el pueblo después del paso de los paramilitares, de la escasez de alimentos porque les quitaron las tierras para sembrar, de la multiplicación de pandilleros y de delincuentes, de la desmesura con que las autoridades administran el poder.
Por eso el pueblo estaba, particularmente, tensionado cuando llegamos. Un día antes de la conmemoración, un agente de la policía había matado a dos jóvenes en un barrio popular, alegando que no se habían dejado requisar y que, en cambio, le habían lanzado piedras. Uno de los muchachos tenía 14 años. Más de diez patrullas de la Policía y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios tenían cubierta la plaza principal y sus alrededores.
“No es sano que, a estas alturas, San Onofre siga produciendo dolor, muerte y actores armados”, repudió el Personero Municipal.
***
Martín y Camel son dos señores que se sientan todos los días a la entrada de una casona, en la plaza principal, que conserva un enorme letrero: Cine Colón. Por estos días aprovechan la cosecha de sandía, y a quienes los saludan le comparten un vasito de “chicha de patilla” bien fría. Con 30 grados en San Onofre, nos llega como del cielo ese ofrecimiento. “Te voy a decir algo”, dice Camel Salaimán de unos 65 años, de origen libanés: “Antes esa venta de sandía que vez ahí en el parque era de Cadena. Todo era de él y el que vendiera algo que no fuera de él tenía que pagarle una cuota altísima, di tú, 1.000 pesos por cada bulto de yuca. Lo dominaba todo, era un dictador”.
“Camel, ¿tu imaginas que hace unos años estuviéramos aquí sentados, hablando en la puerta de tu casa?” inquiere Martín Therán, plomero. “¡Era imposible! A esta hora, cinco de la tarde, ya todo el mundo tenía que estar encerrado en sus casas. Todos acá nos volvimos como Shakira: ciegos, sordos y mudos”. Por eso es asombroso que hoy la gente comente a viva voz sobre el asesinato de los jóvenes: “esa es la herencia que nos quedó de los paramilitares: un montón de pandilleros locos con las drogas y una policía desaforada. Yo diría que aún no hay paz del todo”, dice Martín.
A todas estas, nos preguntamos si en esa casa aún se proyectan películas. “El cine fue el primer desplazado de San Onofre, y el victimario, el Betamax”, se burla Camel. Su padre compró el negocio hace 50 años, en una época cuando San Onofre era próspero, fértil y feliz, mucho antes de la guerrilla, sin asomo de paramilitarismo. Les pregunto por esos años: “eran buenos, se vivía tranquilo”, dicen, pero no me dan detalles. La guerra es tan avasalladora que parece haber consumido hasta los recuerdos que se sembraron desde antes.
[i] La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional son cooperantes y partícipes estratégicos en la financiación y ejecución del programa Agenda Conmemorativa.