Así fue el encuentro para víctimas del poder judicial en el Valle del Cauca
Cali, construcción de paz, Memoria, Poder judicial, Resistencia, Valle del Cauca, Víctimas
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Cali, construcción de paz, Memoria, Poder judicial, Resistencia, Valle del Cauca, Víctimas
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
Cali, CNMH, Conmemoración, Día Internacional de los Museos, El Mochuelo, Mampuján, Medellín, Museo de la Memoria de Colombia, Museos, Nariño, Víctimas
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
CNMH, Latinoamérica, Memoria, Red de Museos de la Memoria, Víctimas
Escrito por comunicaciones cnmh en . Publicado en Noticia.
CNMH, Memoria, Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, MNPEV, Territorialización, Víctimas
Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH
Una víctima visita el bosque humanitario de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) durante la conmemoración, en Saravena (Arauca), del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
7 septiembre 2023
El bosque humanitario de Saravena: un lugar que recoge la memoria de los desaparecidos
En Saravena (Arauca), entre el 30 de agosto y el 1.o de septiembre, se realizó la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las víctimas se congregaron para recordar y dignificar a aquellos que les fueron arrebatados por el conflicto armado.
Detrás de un colegio en Saravena (Arauca), se extienden más de 30 árboles de yopo, cuyas ramas se abren como sombrillas. Al lado de cada uno reposa un letrero con el nombre de una víctima de desaparición forzada; muchas veces, los familiares pasan por aquel lugar que dignifica a aquellos que no han podido ser encontrados.
Es el bosque humanitario de Saravena, un paraje en el que crecen las raíces no solo del yopo, sino también de la esperanza de las familias buscadoras. Emperatriz Montes, rectora de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR), explica que el colegio reconoce el bosque como un espacio sagrado por «cada árbol que sembró una mamá, sobrina, tío o hermana, en memoria de su familiar desaparecido».
En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas —realizada del 30 de agosto al 1.o de septiembre—, las víctimas regresaron al bosque humanitario y llevaron los retratos de sus familiares. Nadie les dijo qué hacer, pero tras la caminata hacia el terreno cada una buscó el árbol que lleva el nombre de aquel ser querido que aún espera encontrar.
Lo cierto es que ese centro de memoria no siempre fue así. Antes de 2020 era reconocido por ser un botadero de basura y fue gracias a la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asofavida) que se limpió, cuando se sacaron de allí más de 50 llantas de carros, 25 pupitres y 20 volquetadas de desechos. «Esto era un peladero, como la quebrada de La Pava, pero lo transformaron ellas y lograron un bosque en dos años y medio», agrega la rectora.
Yolanda Montes, integrante de Asofavida y lideresa reconocida en la región del Sarare, señala que todo fue gracias al trabajo colectivo en minga. «Preguntamos por diez mujeres que quisieran venir y así fuimos limpiando —afirma la también exalcaldesa de Saravena—. Cada fin de semana eran grupos distintos y cuando ya no había más escombros, quisimos hacer este acto simbólico».
 Integrantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) y víctimas del conflicto armado honran y dignifican la memoria de sus familiares dados por desaparecidos.
Integrantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) y víctimas del conflicto armado honran y dignifican la memoria de sus familiares dados por desaparecidos.
En Saravena, el conflicto armado es una realidad de la que no se habla, pero hay personas que quieren romper con ese tabú. Desde la rectoría del CDR, Emperatriz Montes decidió abrirle la puerta del colegio a la vida de los estudiantes con todas sus realidades y, así, empezó a hacer un censo de quiénes eran víctimas del conflicto, dónde vivían y cuáles eran sus historias.
El ejercicio de diagnóstico arrojó que el 70 % de los estudiantes eran víctimas directas. «Fueron cifras asombrosas para nosotros, que nunca nos habíamos preguntado esto», precisa la rectora. La sorpresa fue aún mayor cuando cruzaron la información con Asofavida y se dieron cuenta de que había madres de familia que hacían parte de esa organización.
Desde ese momento, las aulas están abiertas para hablar del conflicto armado y del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP. Los docentes han empezado a romper el tabú que impera en Saravena no solo desde las clásicas cuatro paredes con pizarrón, sino que caminan por el bosque humanitario que los alumnos terminan cuidando como un lugar sagrado.
También te puede interesar la historia de desplazamiento del corregimiento de Aquitania.
Carlina Londoño Montes, docente del CDR, se refiere al compromiso que tiene con los estudiantes del colegio: «Siento la necesidad de reivindicar esas historias, que dejen de ser cifras. Hay que reconocer que en cada uno de esos números hay un proyecto de vida que se cortó; había sueños y esperanzas que la sociedad dejó de aprovechar».
La lideresa social expresa su preocupación ante cómo la violencia puede afectar a sus alumnos. «Me siento muy comprometida para que eso no les pase y que vean que en medio de este conflicto tampoco pueden ser victimarios. Hay que sacarlos y alejarlos de allá para que aporten a este territorio desde otros ángulos y perspectivas», dice Carlina mientras sus alumnos pintan un mural que representa la violencia de los «falsos positivos».
 Estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) en el mural que están pintando sobre «falsos positivos».
Estudiantes de la Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural (CDR) en el mural que están pintando sobre «falsos positivos».
Por su parte, Asofavida realiza una labor de apoyo a las familias buscadoras, documentando los casos de desaparición forzada en Arauca. «Este archivo de derechos humanos es importante porque nos ayuda a la búsqueda de la verdad, a saber qué pasó con esas personas», señala Zoraida Forero, representante legal de la organización que conoce 164 casos en el departamento, de los cuales se han encontrado nueve cuerpos.
El equipo de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos (DADH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) acompañó la conmemoración en Saravena. Los profesionales no solo pudieron conocer la labor de documentación que ha efectuado Asofavida y maestras como Carlina Londoño, sino que también le expresaron a la comunidad la importancia de los archivos de derechos humanos en el territorio.
La comunidad recibió una serie de archivos relativos a las violaciones a los derechos humanos en #Arauca. Las personas tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de esa documentación 📃 y abrir conversaciones relacionadas a la #MemoriaHistórica. pic.twitter.com/uVQaACQXB5
— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) September 1, 2023
El bosque humanitario ha tejido lazos entre los alumnos y las integrantes de Asofavida; sin embargo, uno de sus árboles de yopo cuenta cómo la defensa de los derechos humanos juntó a tres familiares en esta misma causa. Se trata de Yolanda, Emperatriz y Carlina, quienes no solo están relacionadas por sus convicciones, sino también por la historia de un familiar desaparecido.
En la caminata hacia el bosque, Yolanda y Emperatriz llegaron al árbol que llevaba el nombre de Omar Montes, el hermano que a ambas les desaparecieron en Aquitania (Boyacá). La rectora contó con lágrimas en los ojos la historia de su hermano, aunque fue la integrante de Asofavida quien narró en detalle cómo el Ejército Nacional pretendió desaparecer su cuerpo y enterrarlo en una fosa común en 1993.
«Por radio dieron una noticia que decía: “Muerto en combate un guerrillero de las FARC llamado Omar Alfonso Montes Ovalle”», comenta Yolanda. Si bien el reporte no lo escuchó directamente la familia, cuando se corrió la voz «todo este pueblito de Saravena fue a templar [sic] a Aquitania», resalta la exalcaldesa. Su madre le reclamó al coronel por el cuerpo de su hijo… le decía: «Si hubo un combate, dígame dónde cayó, dónde está el enfrentamiento».
 Yolanda y Emperatriz Montes al lado del árbol de yopo en el que recuerdan la memoria de su hermano desaparecido, Omar Montes.
Yolanda y Emperatriz Montes al lado del árbol de yopo en el que recuerdan la memoria de su hermano desaparecido, Omar Montes.
Para esa época, Carlina Londoño —hija de Yolanda— tenía 6 años y presenció el dolor que compartía su familia. «Ese recuerdo viene a mi memoria muy lúgubre», asegura la docente, y reconoce que gracias a esa noticia radial pudieron encontrar los restos, enterrarlo y hacer el duelo; sin embargo, más de 150 familias de Saravena no han podido concluir ese camino.
Aunque «no es necesario vivir el dolor en carne propia para empatizar, cuando somos objeto de algún tipo de violencia evidentemente hay una sensibilidad diferente», resalta Londoño. De esa forma, las tres lideresas han emprendido un camino que se ha cruzado por los azares de la vida o quizá por su propia historia: Emperatriz desde la rectoría del CDR, Carlina desde la docencia y Yolanda desde Asofavida.
En esta conmemoración, sus esfuerzos fueron aún más evidentes en ese centro de memoria que recuperaron: el aula viva del bosque humanitario, donde es posible dignificar a aquellos que ya no están.
acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional
Archivo de Derechos Humanos, Asofavida, Bosque humanitario, Canal del Dique, CNMH, Corporación Cultural Arte Somos., DADH, Desaparición Forzada, Detenido desaparecido, Montes de María, Turbaco, Víctimas
Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH
Desde Barbosa (Antioquia), se presentó el especial digital que fue construido por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y el Museo de Memoria de Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
12 julio 2023
En la guerra, el cuerpo es el primer territorio impactado donde quedan las marcas de la violencia ejercida por los victimarios. «Al principio reconocíamos el abuso carnal violento, pero no habíamos mirado más allá», manifestó Ángela Escobar, coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales (RMVP). Para la lideresa, quienes sufren este flagelo «ya no pensamos en el día en que nos violaron, sino en sus consecuencias».
Pasar la página implica recordar y reconocer sus historias; sin embargo, «lo enfocamos mucho en que “no pude seguir estudiando” o que “fui desplazada”», señaló Escobar, pero destacó que los impactos ante la violencia sexual van mucho más allá. El mismo cuerpo les estaba hablando —a su manera— y mostrando los daños que ha recibido: algunas de las víctimas tienen incontinencia urinaria, cicatrices, depresión, ansiedad e incluso enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Tal como se plasman los daños en un territorio, lo que ocurrió en sus cuerpos terminó registrado en pliegos de papel. La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales desarrolló un trabajo basado en cartografías de los cuerpos de mujeres cis y trans miembros de la comunidad LGBTIQ+, e incluso hombres heterosexuales. «Lo más interesante es que no tienen nombres, porque muchas veces no han dejado ese miedo de decir: “esta soy yo”», puntualizó Ángela.
Aun así, sin nombres y sin rostros, las cartografías fueron un impulso para lograr el especial digital sobre violencia sexual Transformar lo vivido: memorias desde nuestros cuerpos. Después de tres años de creación, el Museo de Memoria de Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la RMVP lanzaron, desde la Casa de la Cultura de Barbosa (Antioquia), el interactivo web que recopila lo que piensan las víctimas, lo que quieren y lo que les pasó.
Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)
Durante el lanzamiento el 7 de julio, las participantes mencionaron en más de una ocasión que la violencia sexual no nació con la guerra, sino que ha existido desde hace mucho tiempo atrás. «En los hogares, en la casa y en la misma familia se ha mantenido oculto», indicó Fanny Escobar, integrante de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.
El especial web resalta la importancia de reconocer que ese tipo de violencias se intensifican en la guerra y están presentes día a día debido a un orden patriarcal. «El espacio más peligroso para una mujer es su propia casa, su propia familia», comentó el alcalde de Barbosa, Édgar Gallego Arias, quien no solo asistió al encuentro, sino que también aplaudió que la iniciativa contemplara a aquellas víctimas fuera del conflicto armado: «Todas tienen derecho a la justicia, la reparación y la no repetición».

Desde los preparativos logísticos del evento, una cartelera llamó la atención con la frase «La violencia sexual en el conflicto armado: un abismo de dolor en el alma de las víctimas». La pancarta fue levantada por quien la escribió, Judith Ospina, integrante de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, para mostrar «ese vacío de tristeza y dolor» que llevan a cuestas.
Así como ella, otras mujeres se atrevieron a hablar gracias al trabajo de la RMVP. «La red ha sido como esa madrina o mamá nacional que nos ha acogido a nosotras», explicó Fanny Escobar, porque, después de recibir acompañamiento y asesoramiento, las víctimas regresan a sus regiones diciendo: «no es hora de callar, es hora de levantar la voz».
Lea también: «¡Estoy viva!»: un grito de resistencia a la violencia sexual en el conflicto armado
Ese megáfono impulsado por la organización cuenta con voces diversas. «No solo fue mi cuerpo, sino también los cuerpos de muchas hermanas trans a lo largo del país», afirmó Catha Rendón, coordinadora nacional del grupo focal de mujeres trans víctimas de violencia sexual para la RMVP. Los grupos armados legales e ilegales les decían, por ejemplo, que «los cuerpos de hombres son de hombres y los cuerpos de hombres no pueden ser mujeres».
Esas voces que han irrumpido fueron recopiladas en el especial digital de violencia sexual. Según Rendón, las víctimas sienten tranquilidad con el lanzamiento: «Con esto vamos a empezar a visibilizar estas acciones que ocurrieron en el conflicto», dijo la coordinadora con la esperanza de que el proceso permita buscar «más respeto y tolerancia por las víctimas de violencia sexual».

En la Casa de la Cultura de Barbosa, las voces de las víctimas resonaron. No solo se presentó el especial Transformar lo vivido: memorias desde nuestros cuerpos, sino que también hubo un conversatorio en el que el arte fue el protagonista. «Lamentablemente, la historia de nuestro país no nos ha permitido ver que el arte es fundamental en el desarrollo de la sociedad y la democracia», detalló Pilar Rueda, asesora en género de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, iniciativas como las de la RMVP buscan cambiar esa perspectiva.
#LanzamientoCNMH | En Barbosa (Antioquia) se desarrolla el conversatorio sobre el especial web «Transformar lo vivido: memorias desde nuestros cuerpos» 💜. Las integrantes de la @RedMujeresVP mencionan lo que ha representado el arte en los procesos de sanación y reparación ✊🏻 pic.twitter.com/WOZdOLFZ2z
— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) July 7, 2023
«Vimos cómo el arte repara —precisó Ángela Escobar sobre el especial digital— y cómo el dolor, el sufrimiento, la vergüenza y la tristeza se convierte en algo bonito». No solo las cartografías y el interactivo son prueba de ello, sino que el mismo encuentro les permitió llenarse de «valentía y empoderamiento, convirtiéndonos en sanadoras, en constructoras de paz», manifestó Judith Ospina.
El arte permite transformar y así lo demostró la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín con su obra Ponte en mis zapatos. Los actores interpretaron las historias de aquellas y aquellos que habían sufrido distintas violencias durante el conflicto, mientras las espectadoras no apartaban la mirada ante lo que veían, incluso si se les atravesaba unas cuantas lágrimas.
«El arte nos ayuda a sacar, a sanar y a liberar nuestra alma», concluyó Fanny Escobar. Si bien considero que las víctimas son como un espejo roto porque «nunca vuelven a ser igual», también han aprendido a sanar: «En el especial vi esas mariposas en el fondo y yo siento que soy una de esas, que ahora puedo volar, que por medio de la escritura pude soltar».
acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional
Barbosa, Centro Nacional de Memoria Histórica, especial web, Lanzamiento, Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Víctimas, Violencia Sexual
Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH
Las sobrevivientes que participaron en el informe La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, en el departamento de Bolívar.
20 junio 2023
En una vereda en Bolívar, un grupo de mujeres encontró refugio en el deporte para olvidarse de los problemas ocasionados por el conflicto armado. Dunia León, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en ese departamento, expuso que «ellas se juntaron y armaron equipos de fútbol sin saber jugar, solo para estar juntas».
Al menos 30 mujeres se tomaron dos o tres calles del corregimiento de San José del Playón, de 2:00 a 5:00 de la tarde, tras vivir el conflicto, especialmente desde 1989. «Después de las seis ya no podíamos estar afuera —explicó una de ellas ante la Ruta—. Como todas éramos adultas y teníamos marido, teníamos que ir a atender la cocina».
Durante esas tres horas, se dedicaron al deporte para distraerse y, quizá, sin saberlo, también fue un tiempo para resistir. «El saludo de ellas era una manera de darle ánimo a las otras», precisó Dunia León en entrevista con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Cada que llegaba una mujer a esas calles se decía la una a la otra: «¡Estoy viva!».
Ese tejido colectivo quedó registrado en el informe La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, que se basa en la experiencia de más de mil voces afectadas por la guerra. Está compuesto por dos tomos y una versión resumida que salió a la luz en 2013. Fue una iniciativa de la Comisión de Verdad y Memoria de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida por Centro Nacional de Memoria Histórica (@centromemoriah)
«En principio, pareció una idea muy loca porque estábamos en pleno conflicto», manifestó la coordinadora de Bolívar. A pesar del miedo y el silencio que imperaba por la presencia de los actores armados, se propusieron recoger esas memorias de las mujeres. «Veíamos que su situación no era visibilizada —detalló Dunia—. Eran mostradas como una víctima secundaria: eran la esposa, la madre o la hija, pero no se contaba lo que les pasaba directamente».
En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el CNMH y la Ruta Pacífica de las Mujeres recuerdan los estragos que ha dejado esta práctica en la vida, la memoria y los cuerpos de las víctimas. En el informe mencionado, algunas de ellas narraron las experiencias que las llevaron a ser utilizadas como botín de guerra.
«Los paramilitares hicieron conmigo lo que quisieron», afirmó una víctima de San Miguel (Putumayo) a la Ruta y mencionó que sufrió ataques físicos con «machete, de darme por todas las costillas». Después, fue violada por cuatro o cinco personas, dejándola «como nuestro señor Jesucristo, prácticamente amolada, prácticamente vuelta nada».
León comentó que al principio las mujeres no se atrevían a exponer lo que les había pasado a nivel sexual porque consideraban que era una práctica que no se puede probar y que, en el fondo, impera un manto de vergüenza. A pesar de su silencio, las consecuencias sí fueron más profundas, pues también afectó a los más cercanos a ellas.
Lea también: «La guerra me volvió una mujer de cuatro letras»: Mary Luz López.
Una mujer le dijo a Dunia que su esposo tuvo que presenciar la violencia sexual que sufrió: «lo amarraron para que viera cuando varios la estaban violando y, desde ahí, él nunca quiso volver a tener relaciones con ella». De acuerdo con León, ese actuar fue una ofensa a su hombría y a su virilidad, ya que al ser «accedida carnalmente por otros, le quitaba ese privilegio del que era dueño en primer lugar».
De esa forma, el patriarcado que impera en la guerra termina cobijando a todos. «A algunas mujeres las violaban y luego las mandaban a cocinar para después violar a sus hijas», recordó la vocera de la Ruta. Destacó que la militarización en los pueblos exacerbó ese tipo de violencias con la presencia de los grupos armados legales e ilegales que, muchas veces, trabajaron juntos.

En el conflicto armado, los perpetradores transmitieron un mensaje de dominación a través de los cuerpos de las mujeres. Ese terror se perpetuó en el tiempo y, por eso, a las víctimas les costó mucho tomar fuerza y alzar la voz. Eso lo expuso la Ruta cuando recogió sus voces, debido a que muchas de ellas no se atrevieron a manifestar la violencia sexual que vivieron.
En 2011 y 2012, la Comisión de Verdad y Memoria escuchó a mil mujeres, de las cuales el 13 % sufrió de violencia y tortura sexual; sin embargo, Dunia León resaltó que el porcentaje es mucho mayor. «En ese momento muchas no se atrevían a hablar, pero luego, con los procesos que se hicieron, hablaron más abiertamente», añadió.
Las experiencias recogidas en dicho informe llegaron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV); incluso, impulsaron a otras a contar su historia. La coordinadora cree que «esas mil víctimas fueron un bastón para que otras mujeres se anexaran a los procesos y luego decidieran dar su testimonio a la CEV».
#EfeméridesCNMH💜 | El #CNMH y la @RutaPacificaM forman una alianza para conmemorar, este 19 de junio, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.
Abrimos hilo🧵 pic.twitter.com/bdbOYG5lb8
— Centro Nacional de Memoria Histórica (@CentroMemoriaH) June 19, 2023
Expresar lo que les pasó es uno de los primeros pasos para resistir y afrontar el conflicto armado, pero no solo se quedan allí. «Ellas se dieron cuenta de que solas les iba peor y que es necesario organizarse para apoyarse con más fuerza», indicó León. El tiempo les ha dado a las mujeres la capacidad de recrear tejidos colectivos y, para Dunia, «eso ha hecho que sobrevivan».
En la guerra, los violentos —como ella nombra a los actores armados— no solo enviaban mensajes de terror, sino que se aseguraban de quitarles la dignidad a las mujeres violándolas. Ellos saben que «una mujer con dignidad es una mujer que levanta la voz»; ahora, muchas de ellas también lo reconocen y resuenan desde la colectividad.
acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional
Comisión de Verdad y Memoria, Conflicto Armado, Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres, Víctimas, Violencia Sexual
Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

Director general del CNMH y director de Museo de Memoria con las mujeres y los hombres víctimas del conflicto armado invitados al evento conmemorativo.
CNMH.
CNMH
15 de abril 2021
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el pasado 9 de abril, con eventos que se desarrollaron en Bogotá, D.C, San Francisco (Antioquia), Ginebra (Valle del Cauca) y la Sierra Nevada de Santa Marta, considerando los protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir y mitigar el Covid-19.
En el auditorio Teresa Cuervo, del Museo Nacional, en Bogotá, el director general del CNMH, Darío Acevedo, entregó 15 placas a las víctimas invitadas de diferentes organizaciones y procesos que se desarrollan en las regiones y en el exterior con el fin de enaltecer sus liderazgos. Las placas tienen grabado el siguiente mensaje:
“El Centro Nacional de Memoria Histórica le otorga esta placa conmemorativa en reconocimiento a su liderazgo en la visibilización de las memorias del conflicto armado y la defensa de los derechos humanos”.
Acevedo extendió este reconocimiento al universo de víctimas en el país que superan las nueve millones de personas, equivalente al 18% de la población colombiana.
Durante el evento, el director general del CNMH expresó que: “hay que persistir, insistir y no desistir en seguir haciendo memoria, porque el día que perdamos la memoria, el día que nuestros hijos, nietos, bisnietos ya no sepan qué fue lo que pasó correrán el peligro de repetir la historia del sufrimiento injusto y no buscado de millones de víctimas”.
Los relatos y las reivindicaciones de las víctimas asistentes también fueron centrales en este acto. Ménderson Mosquera, presidente nacional de la Asociación de Víctimas por la Paz y coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, manifestó que el 9 de abril es un día que nos recuerda la historia y la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Por otra parte, Derly Pastrana, Coordinadora de la Mesa de Víctimas del Conflicto Armado en el Huila, indicó que la resiliencia y las ganas de sacar adelante a los hijos a pesar de los dolores vividos, es una de las principales enseñanzas que nos dejan las mujeres víctimas de muchos hechos atroces.
Entre tanto, Juana Alicia Ruíz, quien llegó desde los Montes de María, narró el significado de los tapices que realiza con las tejedoras de Mampuján.
“Estos tapices los hemos elaborado con diferentes familias, personas de la sociedad civil y víctimas, pero también con exparamilitares, exguerrilleros, funcionarios del Estado y empresarios porque estamos en un tema de reconciliación. Estos tapices cuentan cómo éramos en las comunidades, qué fue lo que pasó y qué queremos a futuro. El futuro al que nosotros le apostamos es el de la construcción de paz y el de la reconciliación con todas y todos”, apuntó.
Juana, a su vez, recalcó que la memoria nos garantiza no repetición de los hechos violentos, y destacó que “nosotros seguimos apostando por hacer memoria, pero por una memoria que nos ayude a sanar el dolor porque sanos vamos a tener un país no polarizado, sino reconciliado, amistado, lleno de amor y de perdón”.

Director del Museo de Memoria con las víctimas de distintas regiones del país en el predio donde se está construyendo el Museo.
Visitaron obra del Museo
Otra de las actividades que tuvo lugar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto armado, fue la visita de los representantes de distintos sectores de víctimas, provenientes de diferentes regiones del país, al predio donde se está construyendo el Museo de Memoria de Colombia.
Los visitantes al ver que pronto el Museo será una realidad expresaron gratitud y alegría, porque en él podrán ver plasmadas sus historias, sus memorias y sus sentires.
Carmen Romelia Palacio, quien lidera una asociación de mujeres víctimas y cabezas de hogar en Antioquia expresó: “me siento muy orgullosa de estar en este predio donde se está construyendo el Museo porque aquí se van a plasmar todas nuestras ideas, nuestras actividades. Vamos a tener una especie de memoria viva donde las cantaoras, las danzoras y las tejedoras podamos hacer nuestros eventos y ayudar a las víctimas del conflicto armado”.
Conmemoraciones en los territorios
Otro de los escenarios donde se conmemoró el Día Nacional Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas fue en San Francisco, municipio del Oriente antioqueño.
Allí, el CNMH acompaña a los habitantes en la Iniciativa de Memoria Histórica que tiene como objetivo principal la creación de un mural que plasme los seres queridos afectados por la guerra y los procesos de resistencia y de reconstrucción del tejido social. Es de anotar que el 98% del total de la población de esta localidad, 6.273 habitantes, son víctimas del conflicto armado por diversos actores.
Durante el evento conmemorativo, un equipo de expertos de la dirección de Construcción para la Memoria Histórica y la Estrategia de Comunicaciones del CNMH elaboró una narrativa que se proyectó en un video mapping, creado a partir de las memorias de la comunidad.
Así mismo, se presentó un mapa parlante con historias que reflejaron el antes, durante y después del conflicto armado; y otras expresiones culturales y artísticas, provenientes de las víctimas y sus organizaciones. La fortaleza de los lazos de unión y de construcción de memoria tejidos por los habitantes del municipio con el apoyo de la administración municipal fueron visibles en el desarrollo de las distintas actividades.
En Ginebra (Valle del Cauca), el CNMH, la Alcaldía y la Personería municipal acompañaron a las víctimas del conflicto armado en su conmemoración. La Guardia Indígena y el grupo Fugas de Salvajina intercambiaron muestras culturales y artísticas.
Entre tanto, la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las víctimas de Ginebra elaboró una colcha de retazos con las fotografías y los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas, quienes hacen parte de sus memorias del conflicto armado.
Julieth Cuchillo, consejera para educación de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, indicó que se trató de un momento histórico en el que rememoraron las victimizaciones milenarias de las que han sido objeto, pero en el que también se pudo expresar gratitud por la unidad de las comunidades.
Así mismo, el Museo de Memoria de Colombia participó en una agenda de trabajo junto a la Organización Wiwa Golkushe Tayrona, en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre el 9 y el 12 de abril. Allí se presentó una expografía sobre el Ruama Shama, el proceso de memoria histórica Wiwa que ha apoyado el CNMH desde hace varios años.
Con estos eventos conmemorativos, el CNMH contribuye a mantener viva la memoria histórica del país y a refrendar su compromiso con los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado.
acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional
Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Conflicto Armado, Darío Acevedo Carmona, Dïa Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Vïctimas, Víctimas
Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.
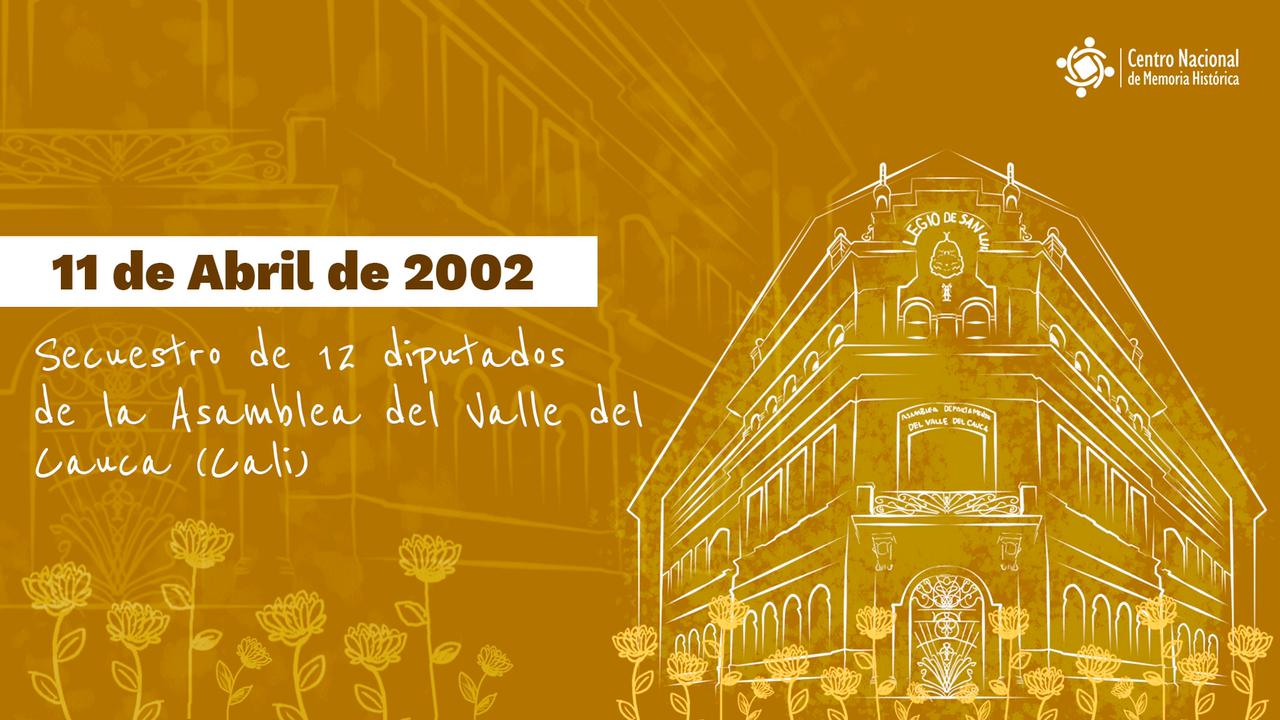
CNMH.
CNMH
12 de abril 2021
A Carlos, Walter y Héctor con frecuencia los traen a la mente. Su familia, sobre todo. En ese revivir tan propio y a la vez tan natural en el que se recuerda a quienes ya no están, cada tanto se suman vecinos, compañeros de trabajo y de la vida también.
Quienes hoy siguen aquí para recordarlos, no pueden referirse al 11 de abril de 2002, fecha en que las Farc secuestró a los 12 diputados del Valle, si no es a través de la semblanza de ellos, tres valerosas personas que dando lo mejor de sí en sus oficios encontraron la muerte.
Carlos Alberto Cendales, subintendente de la Policía, fue asesinado a sangre fría por los secuestradores en medio de la operación guerrillera cuando cuidaba el edificio de la Asamblea del Valle del Cauca. Walter López y Héctor Sandoval, conductor y camarógrafo de RCN, murieron mientras cubrían la noticia de la fuga de los guerrilleros.
Hoy, cuando se conmemoran 19 años de estos hechos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y la Gobernación del Valle se unieron para recordar sus vidas y conocer un poco más sobre ellos y sus legados, punto central del homenaje ‘Por la Memoria, la Reconciliación y la Verdad’, acto de conmemoración en el cual participaron los familiares de estas víctimas.
“Fue una experiencia dolorosa porque recordar a un familiar es muy triste, pero fue bonito volver a los años vividos”, comentó John Jairo López, hermano de Walter, durante el evento, que se transmitió en vivo a través de las redes sociales de las instituciones que lideraron la conmemoración.
Freddy Sandoval, hermano de Héctor, aseguró que, en medio de todo el dolor, “lo bonito es recordar que realmente hubo un incidente que modificó nuestra paz colombiana, nuestra paz en la familia, que deja muchas incertidumbres. Nosotros nunca lo vamos a olvidar, la cuestión es que por este medio la sociedad no los va a olvidar”.
Cuando menciona “este medio”, Freddy se refiere al compilado de biografías y al documental que hacen de una apuesta por exorcizar la muerte, identificar las particularidades de una trayectoria, comprender los legados de una vida, dimensionar el significado de las vidas perdidas y entender lo que se fracturó en las familias y la sociedad. (Ver Informe El caso de la Asamblea del Valle).
Tanto la pieza audiovisual como la publicación hacen parte del ejercicio de memoria del que hicieron parte las familias de estas víctimas y que lideró el Centro Nacional de Memoria Histórica para contar las historias poco conocidas de estas personas que murieron en el marco de este suceso que sacudió al país.
“El CNMH acogió esta investigación porque era fundamental visibilizar a todas las víctimas de este hecho violento, además del secuestro de los diputados del Valle. En medio de enfrentamientos fueron asesinados dos miembros del equipo de Noticias RCN que cubrían la noticia. De alguna manera el secuestro de los diputados ensombreció en la opinión pública estas muertes, por eso acogimos estas historias de vida y dignificamos su memoria”, señaló William Mancera, investigador del CNMH que acompañó la documentación de este caso.
Precisamente para visibilizar estas tres vidas que con frecuencia suele ignorar la cobertura mediática al recordar los hechos alrededor de la Asamblea del Valle, compartimos las semblanzas de estas tres víctimas desde la perspectiva de personas cercanas a ellos:
Cendales, hombre de familia y única autoridad que descubrió el engaño de las Farc
*El perfil biográfico de Carlos Alberto Cendales, se elaboró a partir de la voz de Luz Marina Cendales, una de sus hermanas, cuyo relato está consignado en su libro Un sueño para Morir (Cendales, 2017). A partir del cual se realizó un trabajo conjunto para llegar a una versión editada para la publicación El caso de la Asamblea del Valle: tragedia y reconciliación.
Carlos Alberto nació el 13 de mayo de 1974 en el seno de una familia muy unida. Los Cendales Zúñiga provienen de la unión de José Joaquín Cendales Romero, natural de la ciudad de Calarcá (Quindío), y Jael Zúñiga, nacida en Cajibío (Cauca). Su madre, desde muy niña, junto a María Ercilia, su hermana gemela, y su abuela materna, quien las crió, fueron víctimas desplazadas por la violencia liberal-conservadora de los años 50.
De ese matrimonio, que duró más de 35 años, nacieron ocho hijos: Yolanda, Marta Cecilia, José Orlando, Rossana, Hernando, Luz Amparo, Carlos Alberto y yo. ‘Beto’ fue el menor, y llegó de manera sorpresiva cuando sus padres ya habían decidido no tener más hijos, pues su madre tenía 40 años, lo que generaba temor por su salud.
Desde muy pequeño, Carlos Alberto quiso ser policía. “Siempre mostró una gran vocación por serlo, pues en nuestra familia era una constante la afinidad con la institución. En esto creo que influyó mucho el que yo estuviera casada con Fernando Perdomo Yusti, quien hacía parte de la Policía Nacional. Cuando me visitaba en Popayán, Carlos Alberto esperaba a que Fernando se fuera a dormir y de pronto se me presentaba totalmente uniformado, se miraba al espejo diciéndome: “Algún día me voy a poner este uniforme; cuando termine de estudiar, voy a ser policía”, recuerda su hermana Luz Marina.
‘Beto’, como cariñosamente le decían los hermanos y amigos, terminó de forma destacada el bachillerato en el mismo colegio donde inició su etapa escolar: el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez.
Por petición de su mamá se inscribió en una universidad para estudiar la carrera de Derecho -otra de sus vocaciones-, pero simultáneamente lo hizo también en la Policía. “Mi mamá -cuenta su hermana-, le decía que estudiara en la universidad, que ella estaba dispuesta a pagarle la carrera pues para eso contaba con la pensión de papá, pero él se inclinaba más por ser policía, porque la verdad, era su sueño, su gran anhelo”. Cendales se convirtió en policía.
Al cabo de un tiempo, Carlos Alberto salió trasladado a Buga, ciudad ubicada a 78 kilómetros de Cali, donde conoció a María del Carmen, una muchacha de 16 años que dejaría su estudio y su familia para convertirse en su compañera permanente.
Así lo recuerda: “Yo lo conocí cuando tenía 16 años y nos enamoramos y al poco tiempo de conocernos tomamos la decisión de vivir juntos. Los seis años de estar en familia los vivimos muy felices” (CNMH, entrevista a María del Carmen Blanco, 2017, 25 de abril).
María del Carmen quedó embarazada y el 5 de enero del año 2000 nació Luisa. Y así llegó para Carlos Alberto la que sería su mayor alegría y el motivo más grande para vivir. Él le escogió el nombre desde que estaba en el vientre. “Si es niña me encantaría que se llame Luisa María”, repetía emocionado.
En esos primeros meses del 2002, el conflicto armado arreciaba en todo el país. El asesinato en el oriente de Cali de Monseñor Isaías Duarte, el arzobispo de la ciudad, lo sorprendió mucho. El sufrimiento del niño Andrés Felipe Pérez, quien en reiteradas oportunidades clamaba a las FARC la liberación de su padre, el cabo José Norberto Pérez, para despedirse de él, pues el cáncer que padecía lo deterioraba día tras día y solo esperaba reencontrarse con su padre, también lo impactó como persona y como uniformado, pero sobre todo como papá.
Se acercaba la Semana Santa y Carlos Alberto fue notificado de que ya no saldría a reforzar los puestos policiales de otra ciudad, como en algún momento se había dicho, sino que continuaría con el servicio de vigilancia en la Gobernación.
Por esos días, a través de informes de la inteligencia de la policía, les habían hablado de una posible escalada terrorista en varias ciudades del país, lo que obligó a un acuartelamiento en primer grado. Contaba que en una reunión matutina o relación general para dar órdenes y asignar tareas. Les sugirieron tener cuidado y estar alertas porque, según las informaciones, en Cali había un “león dormido” y cuando este despertara causaría estragos.
Ante ese comentario su mamá siempre muy angustiada le decía que por favor se cuidara, que ante cualquier situación peligrosa se escondiera, que ella no soportaría tan siquiera la idea de que algo malo le fuera a ocurrir, a lo que Beto le respondió abrazándola y diciéndole que había que afrontar las cosas como se presentaran.
Lamentablemente, el 11 de abril de 2002, el subintendente Cendales fue asesinado por miembros de las Farc que desarrollaban su estrategia para secuestrar a los diputados del Valle. Él fue el único en darse cuenta de que en realidad quienes ingresaron a la Asamblea no eran integrantes del Ejército que querían trasladar a los dirigentes ante la amenaza de una bomba.
Walter Hayder López, el mensajero ascendido a conductor
* El perfil biográfico de Walter se construyó a partir de conversaciones con sus hermanos John Jairo y Martha Cecilia. Con las voces de sus amigos del colegio Atenas: Roberto Tobón, Patricia Sepúlveda y Kelvin Soles y con los aportes de su amigo y compañero de trabajo en RCN Jhoni Ramírez.
Walter nació el 3 de noviembre de 1964 en la ciudad de Cali. Rodeado de su familia y amigos, vivió una infancia muy alegre en las calles de su barrio: “Mi hermano tuvo una niñez tranquila. Pobre y con necesidades, pero muy feliz. De niños jugábamos ponchados, yermis, cojín de guerra, quiebra huesos, montábamos en cicla, andábamos descalzos” (CNMH, entrevista a John Jairo López, 2017, 22 de noviembre).
Walter se casó con Luz Marina Flórez Ortiz. Del matrimonio nacieron sus dos hijos, Steven y Hayder Walter. Gracias a un sorteo en el banco lograron pagar su casa en Ciudad Córdoba. Quienes lo conocieron dan fe de que Walter siempre se caracterizó por ser un buen papá. “Le puedo decir que era un excelente padre, respondía por sus hijos, siempre estaba pendiente de ellos, los amaba. Los llevó derechito en la vida y esperaba que crecieran, estudiaran y no perdieran el amor por la familia. Los hijos le heredaron la alegría y la capacidad de trabajo” (CNMH, entrevista a John Jairo López, 2017, 22 de noviembre).
Por medio de una agencia de empleo, Walter ingresó a RCN en 1998, primero como mensajero y después como conductor. En enero del 2002 Walter fue ascendido. “Resulta que la persona que trabaja con nosotros como conductor, tuvo una lesión y no pudo manejar más, entonces hicieron un cambio. Walter pasó a ser nuestro conductor. De hecho, cuando Walter murió tan solo llevaba tres meses como conductor” (CNMH, entrevista a Jhoni Ramírez, 2017, 17 de agosto).
“Mi hermano estuvo en una toma guerrillera en el norte del Cauca. Me contaba que apenas se escuchaban los disparos y que era muy emocionante. Yo le decía: “Walter, donde lo pelen ¿qué va a hacer usted?” (CNMH, entrevista a John Jairo López, 2017, 22 de noviembre).
También fue a los lugares alejados, donde se desarrollaban las noticias de último minuto: “Con Walter nos tocó cubrir el accidente del avión de la aerolínea Tame, donde murieron 20 personas, en Cumbal, Nariño. El avión se estrelló contra el volcán en el mes de febrero del 2002 y el lugar fue declarado camposanto” (CNMH, Entrevista a Jhoni Ramírez, 2017, 17 de agosto).
Walter Hayder López López o como le decían sus amigos más cercanos, el ‘viejo Whaly’, murió el 11 de abril de 2002 como consecuencia de una hemorragia masiva, causada por las lesiones internas que le dejó un proyectil calibre punto 50 que impactó al techo de la camioneta desde la que cubrían lo que sucedía con los diputados. Su cuerpo sin vida quedó recostado toda la noche sobre el timón de la camioneta y no pudo ser trasladado.
Héctor Sandoval, un apasionado de las cámaras
*El perfil biográfico de Héctor se narró a partir de las voces de su mamá Orfa María y sus hermanos Juan Diego y Fredy Enrique. También, con la entrevista a sus amigos y compañeros de trabajo Juan Bautista y Jhoni Ramírez.
Doña Orfa María y Don Carlos Enrique se conocieron en el Valle del Cauca. Del matrimonio de un bogotano y una patiana nacieron cuatro hijos: Fredy Enrique, Luis Carlos, Juan Diego y Héctor Hernando. Héctor nació el 14 de febrero de 1975 en la ciudad de Cali.
Héctor fue jugador de la selección de voleibol del Valle. “Fue un gran deportista, midiendo 1,70 era el armador de la selección de la Liga del Valle. Mi hermano empezó en el equipo del Colegio Caldas en Palmira y de ahí pasó a la Liga. Cuando yo llegaba de vacaciones le decía para molestarlo: “¡Tremendo enano y jugando voleibol!” (CNMH, entrevista a Fredy Enrique Sandoval, 2017, 30 de abril).
Su padre Carlos fue por muchos años el jefe técnico de Caracol Televisión y trabajó en algunas telenovelas y en varios programas infantiles de los años ochenta y noventa. “Él nos introduce en el mundo de la pantalla chica. De hecho, todos mis hermanos y mis tíos aún trabajan en el medio” (CNMH, entrevista a Fredy Enrique Sandoval, 2017, 30 de abril).
“Construíamos el set con los corotos de la casa, instalábamos las luces con las bombillas de navidad y filmábamos con unas cámaras hechas con cajas de cartón. Cuando mi mamá se iba para el trabajo al Seguro Social, hacíamos el montaje”, recuerda su hermano Fredy.
Después de haber trabajado en varias programadoras como camarógrafo, Héctor ingresó a RCN a mediados de 2000. Lo enviaron a hacer los reportajes de importancia para el canal como la liberación de los secuestrados de La María (1999), el secuestro masivo del Kilómetro 18 (2000), la masacre del corregimiento de Barragán en el municipio de Tuluá (2000), entre otras. También, Héctor Hernán era muy bueno capturando las secuencias de los partidos de fútbol.
Hizo también su propia vida familiar. Se casó con María del Pilar Castro en Palmira. De esa relación nació su único hijo Juan Sebastián. “Héctor conoció a su esposa en las novenas de diciembre que se organizaban en el barrio. Cuando Héctor, murió el niño tenía 5 años” (CNMH, entrevista a Orfa María Muñoz, 2017, 26 de abril).
Héctor soñaba con seguir en su carrera en el mundo de la imagen: “Era tan profesional que tenía toda la confianza de sus jefes para editar las imágenes. Con el tiempo nos dimos cuenta de que él estaba estudiando para hacer camarógrafo de producción a nivel de telenovelas. Sus amigos nos contaron que muy pronto en RCN lo iban a trasladar para que trabajara en Bogotá” (CNMH, entrevista a Fredy Enrique Sandoval, 2017, 30 de abril).
El legado de Héctor sigue muy presente en su familia y amigos. Como padre, como hermano y como hijo dejó recuerdos inolvidables y enseñanzas para todos. Su mamá tiene su cuarto intacto y guarda todos los objetos que le regalaba.
acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional
Asamblea del Valle, Carlos Alberto Cendales, Héctor Sandoval, toma de las Farc, tres valientes, Víctimas, Walter López
Escrito por CNMH en . Publicado en sin categoria.

CNMH.
CNMH
4 de marzo 2021
Este año, el proyecto del Museo de Memoria de Colombia (MMC), liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entra en una etapa avanzada antes de abrir sus puertas en Bogotá en 2022. La construcción del edificio, en la calle 26 con avenida Las Américas, está en marcha. Paralelo a esta, sigue la apuesta por fortalecer su dimensión territorial en todo el país y su dimensión virtual, incluso por fuera de Colombia.
Además, el MMC mantiene un diálogo abierto y constructivo con organizaciones de víctimas, academia, entidades públicas y organismos multilaterales.
En esta entrevista, Fabio Bernal, director del Museo, habla sobre los retos de construir colectivamente un museo que articule memorias plurales y diversas, y que promueva el diálogo y la reflexión de todo el país. También se refiere a los avances de la obra y el impacto de la exposición SaNaciones.
Llevamos varios años hablando de la construcción del Museo, y por fin hace unas semanas hay máquinas y movimiento en el predio. ¿En qué etapa va el proyecto?
La obra del Museo de Memoria de Colombia ya inició. Va avanzando. Ya estamos finalizando el proceso de pilotaje, que es la cimentación profunda, y continuaremos con la obra durante este año. A medida que vaya transcurriendo 2021, vamos a empezar a ver cómo crece el edificio para completar sus seis pisos, y así poder cumplir con la meta de abrir las puertas y poner en marcha el Museo en 2022.
Paralelo al proyecto del edificio en Bogotá, el Museo se ha construido en otras dimensiones. ¿Cómo es ese trabajo?
El Museo se ha pensado en tres dimensiones: física, territorial y virtual. Estas se complementan. El Museo existe más allá de sus paredes. Es un museo que debe aprender y fortalecer los procesos que se hacen en regiones, los procesos que se construyen desde las comunidades, que son las que tramitan su duelo de los horrores que ha dejado el conflicto armado. Por eso en la dimensión territorial del Museo seguimos empeñados en trabajar con comunidades de todo el país.
A final del año pasado desarrollamos una exposición transmedial llamada SaNaciones: diálogos de la memoria, que tuvo diferentes plataformas. Una fue Museo en casa, que nos permitió llegar a los hogares de habitantes de la región Caribe a través de los recibos de servicios públicos. Hicimos alianzas con empresas de servicios, y nos permitieron incluir obras de artistas que nos pusieron a reflexionar en familia sobre qué es construir memoria, por qué son importantes estos diálogos.
Es interesante y necesario buscar formas de acercar los museos a la gente que no puede o no está acostumbrada a visitarlos. ¿Qué otras estrategias hay en este sentido?
En SaNaciones también tuvimos otra plataforma que fue la unidad móvil. Con esta estuvimos en Barranquilla en cuatro urbanizaciones de vivienda mayormente habitadas por víctimas del conflicto armado.
En medio de la pandemia, era necesario contar con todos los protocolos, pero no dejar de llevar el Museo a los territorios. Estuvimos en Villas de San Pablo, Villa Cordialidad, Gardenias y Pinar del Río, en Barranquilla, y también en Malambo y Soledad, a petición del Grupo de Gestión de Paz y Víctimas de la Gobernación del Atlántico.
Allí compartimos con las comunidades y ellas alzaron su voz. Fue muy conmovedor ver la valentía de las víctimas, quienes, a pesar de estar amenazadas en algunos casos, vincularon su voz a la construcción del Museo. Es fundamental que el Museo se construya desde los territorios. Por eso, este año seguiremos con esos procesos.
Este Museo está llamado a incluir la pluralidad de las voces de las víctimas. ¿Cómo garantizar que en la construcción del Museo participen distintos sectores y esté representada la diversidad de experiencias alrededor del conflicto armado?
Nosotros hemos desarrollado actividades con una población variada de víctimas. Hemos trabajado acciones de memoria con comunidades indígenas, con miembros de la fuerza pública que han sido víctimas, entre otros, y ellos se han podido expresar en espacios seguros.
Consideramos que el Museo debe ser un espacio de debate y reflexión, pero debe ser un espacio de debate seguro, donde se puedan expresar estas opiniones. Convocamos a diferentes sectores, que seguro tienen opiniones diferentes, porque este conflicto ha sido complejo, ha impactado a diferentes sectores de la sociedad, y por supuesto las opiniones son diversas.
Por eso es importante respetar el mandato que tenemos de no promover una verdad oficial. Debemos poner sobre la mesa las diferentes opiniones para fortalecer el conocimiento colectivo de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Esa es la labor del Museo: poner sobre la mesa estas voces diversas y privilegiar las voces de las víctimas, para que la sociedad pueda reflexionar sobre lo ocurrido.
El Museo ha procurado no solo incluir la diversidad de voces de las víctimas, sino también integrar y aprender de sectores como la academia, el sector cultural, las entidades del Estado, la cooperación internacional, entre otros. A final del año pasado hubo unas mesas de diálogo en las que estos sectores siguieron aportando a la construcción del Museo. ¿Cuál fue el balance?
Recién ingresé al Centro Nacional de Memoria Histórica, trabajamos junto al equipo de Innovación Pública del Departamento Nacional de Planeación y el equipo de Innovación Social del Departamento para la Prosperidad Social, para configurar un espacio en el que recibiéramos observaciones de diferentes sectores.
De ese esfuerzo resultaron las mesas de diálogo, que tuvieron seis temáticas, en las cuales participaron organizaciones de víctimas, entidades públicas, cooperación internacional, organismos multilaterales, y representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, entre otros participantes.
Sobre el Museo existen muchas expectativas, pero fundamentalmente entendimos que debe ser un espacio vivo, un espacio que permita incluir nuevas opiniones, nuevas voces.
No podemos pensar que el Museo sea un espacio con exposiciones inamovibles, que su plan museológico sea indefinido en el tiempo, que su guión museológico no pueda crecer a medida que se generan reflexiones.
El Museo debe ser un museo vivo, debe tener espacio para las expresiones vivas de la memoria, debe privilegiar las voces de las víctimas, y por lo tanto debe ir a los territorios. En ese esfuerzo, este año también haremos mesas de diálogo en varias regiones para seguir construyendo el Museo entre todos.
¿Los participantes de esas mesas de diálogo van a poder hacer seguimiento a la implementación de las conclusiones?
Al final de las mesas tuvimos una mesa de cierre. Allí compartimos con todos los participantes los resultados de estas sesiones de trabajo. Por supuesto, varios de ellos expresaron la intención de seguir acompañándonos en el proceso de consolidar el Museo de Memoria de Colombia y ponerlo en marcha. Con ese acompañamiento, el equipo del CNMH consolida los elementos necesarios para poner en marcha el Museo, y seguiremos abriendo espacios para que estos diálogos continúen.
El Museo no empieza de cero, sino que se construye sobre el legado del CNMH. ¿Cómo se está incluyendo el trabajo de más de una década?
En el Museo estará el Archivo de los Derechos Humanos. Será una parte fundamental, casi que un núcleo para esta entidad, porque en el Archivo reposan los documentos que dan cuenta de las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. También estará vinculado el Observatorio de Memoria y Conflicto, que es una de las bases de datos más importantes sobre el conflicto armado en el país.
Estos elementos nutren el trabajo que desarrollará el Museo de Memoria: sus exposiciones, sus actividades culturales, las reflexiones que se deberán dar entorno al patrimonio que custodiará el Museo.
acuerdos de paz, postconflicto, inversión, internacional
Centro Nacional de Memoria Histórica, Conflicto Armado, Exposición Sanaciones, Fabio Bernal, Museo de Memoria de Colombia, Víctimas
Centro Nacional de Memoria Histórica

Sede principal
Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31